LOS VIAJES DE CERVANTES A TRAVÉS DEL LICENCIADO VIDRIERA.
LOS VIAJES DE CERVANTES A TRAVÉS DEL LICENCIADO VIDRIERA.
El mapa de los viajes cervantinos
- En el espacio leemos el tiempo. El arte de cartografiar los libros recrea el mundo.
- Nos aporta inesperadas lecturas acerca de su contenido. Nos permite ver en imágenes
- la geografía escondida. Aquella que el escritor convierte en geopoética para deleite de sus lectores.
- La que en su día reunimos en el "Atlas de la literatura universal. La vuelta al mundo en 35 obras",
- publicado el 2018. En la creencia de que los mapas nos hablan y debemos aprender a escucharlos.
- Que los mapas esconden secretos y debemos aprender a descifrarlos. Por tanto, no nos paremos
- en su belleza estética. Sigamos indagando. Descubramos detalles desapercibidos. Sabedores, como decía Julio Verne, de que “ver es una ciencia”. El viaje y el mapa son complementarios.
- Los humanistas del Renacimiento ya se planteaban el dilema entre viajar por el mapa o viajar llevando un mapa.
- Desplazarse con la imaginación sin moverse del sitio o recorrer mundo
- arrostrando sus peligros. La opción personal de Cervantes queda clara en su biografía andariega
- y en el rechazo de don Quijote de la comodidad sedentaria en favor de su vocación aventurera:
- Tracemos, pues, el mapa de los viajes de Cervantes y el de los viajes del licenciado Vidriera.
- Superpongamos uno sobre el otro. Albergamos dudas acerca de si el escritor pasó por Salamanca y si,
- ejerciendo el oficio de recaudador de alcabalas por Andalucía, llegó a tierras malacitanas,
- porque ambas estancias no están documentadas. Sin embargo, el itinerario del personaje Tomás Rueda
- hizo bueno el refrán: “España mi natura, Italia mi ventura y Flandes mi sepultura”.
- Pues bien, la ruta en la que ambos coinciden es en la del llamado “viaje a Italia” que, en el apogeo del
- Renacimiento, fue obligado para artistas, literatos, humanistas y soldados buscavidas.
- Durante este periplo hacia la cuna de la civilización clásica se mezclaron las armas y las letras
- con la alegría de vivir. El excelso poeta Garcilaso de la Vega compaginó la milicia con sus Églogas.
- Tras sus heroicas empresas recaló en Nápoles, donde frecuentó la Academia Pontaniana,
- en la que trató con escritores de la talla de Bernardo Tasso y Mario Galeota.
- El Virrey de Nápoles, Pedro Álvarez de Toledo, mecenas de una corte artista, envió el “piccolo socorro”
- que salvó Malta del asedio turco. De ahí que los caballeros le enviasen un halcón maltés por Todos los Santos.
- Y su hija, doña Leonor de Toledo, casó con el futuro duque de Toscana, Cosme de Médici,
- pasando a ser los animadores culturales del ducado de Toscana en el Cinquecento.
- Nuestros hermanos italianos ganaron merecida fama de saber vivir la vida. Los carnavales de Venecia,
- el espíritu artístico de Florencia, la grandeza de Roma y el bullicio de Nápoles y Palermo hicieron
- bueno el cultivo del “dolce far niente”. Esta máxima derivaría del "carpe diem "latino impregnaría a
- todas las clases sociales. La prostituta Aldonza, la Lozana andaluza, llevó una vida picaresca entre
- el barrio de los sefardíes expulsados y los bajos fondos de Roma.
- Tomás Rodaja, "alger ego" de ese joven Cervantes que huye a Italia para acabar enrolándose en la Liga Santa,
- que lucha en Lepanto, solo tiene elogios para las mujeres, los vinos y el embozado de la capa
- para echarse a la calle en busca de aventuras. Es por eso que, a mediados del siglo XVI surgió en Italia
- el género literario del "ars apodémica" o arte de viajar. Unos manuales que daban consejos
- para comportarse como un buen viajero y poner por escrito las experiencias vividas.
- De esta forma, lo que empezó siendo un periplo cultural se convirtió en un ejercicio autobiográfico,
- pues en el diario de campo no sólo había que describir las ciudades y los artistas conocidos,
- sino también contar las peripecias humanas, en particular las amorosas y los cotilleos.
- La costumbre de viajar en busca del pasado clásico durará ciento cincuenta años.
- A partir del "Viaje a Italia" del francés Richard Lassels, en 1670, se empieza a hablar del Grand Tour, esto es,
- del periplo que los jóvenes de la aristocracia británica cursaban por Italia y Grecia
- para empaparse de la Antigüedad clásica. El allegro final lo entonará Stendhal en sus "Memorias de un turista":
- “De todas mis pasiones muertas -escribió a su hermana Pauline- la única que me queda es ver cosas nuevas”.
- ¿Y qué mejor destino que empezar por el viaje a Italia?
La República de las Letras en el Siglo de Oro
- El caldo de cultivo literario en el que nace "El licenciado Vidriera" fue el de la República de las
- Letras en su esplendor. En la España del Siglo de Oro se daba la divulgación oral de la cultura
- escrita. La lectura de un lector que, en voz alta se dirigía a un público en atento silencio,
- era una práctica común desde el mundo clásico hasta la regla de San Benito en los monasterios.
- Esa circulación literaria entre relatores y oyentes aparece en muchos pasajes cervantinos.
- En el "Coloquio de los perros", Berganza le confiesa a su amigo Cipión cómo le gustaba oírla leer
- a la dama de su amo. Y en un capítulo de El Quijote un ventero le confiesa al cura que él y su familia
- eran muy aficionados a las novelas de caballerías:
- “Cuando es tiempo de la siega -dice- se recogen aquí las fiestas muchos segadores, y siempre hay alguno
- que sabe leer, y le rodeamos más de treinta, y le estamos escuchando con tanto gusto”.
- La obra de Cervantes rebosa oralidad. Escribe como si contara una historia a un corrillo de gente en la plaza o en el mercado.
- Como el buen cuentacuentos que cautiva al auditorio modulando el tono de la voz y gesticulando con muecas, risas y llantos.
- Y es que nuestro escritor vivió en primera persona el tránsito de la lectura
- pública a la lectura privada. Los ingenios de la República de las Letras -Lope de Vega,
- Triso de Molina, Quevedo, Calderón de la Barca, etc.- serán los primeros “lectores
- silenciosos” de la Historia. Aquéllos que leían en solitario un texto en voz baja, para sus adentros,
- apenas moviendo la comisura de sus labios. En los siglos XVI y XVII conviven la oralidad
- y el libro en la cultura literaria. De ahí que estén estrechamente relacionados los conceptos de
- “leer y oír”; las figuras del “lector y el oidor”; los ejercicios de la lectura y de la escucha.
- Lo evidencian abundantes testimonios coetáneos. Mateo Alemán, en su novela Guzmán de Alfarache (de 1599),
- nos dice que en sus tiempos mozos “leíamos libros y contábamos novelas”. Lope de Vega,
- en La Filomena, una obra de 1621, recuerda que “en tiempos menos discretos que los de ahora,
- aunque de hombres más sabios, se llamaban a las novelas cuentos”. Y Miguel de Cervantes,
- en la dedicatoria a sus Novelas ejemplares (de 1613), no las llama novelas, sino cuentos:
- “Solo suplico que advierta Vuestra Excelencia que le envío, como quien no dice nada, doce cuentos”.
- Las antepasadas más ilustres de estas narraciones cortas fueron las "novelle" italianas. Al modo del
- Decamerón de Boccaccio y de los Cuentos de Canterbury de Chaucer. No olvidemos que el
- término novela deriva de novus, que quiere decir nuevo, lo que revela el carácter innovador del género,
- en el que se encadenan bromas ingeniosas, lecciones vitales y experiencias eróticas.
- En este sentido, del mismo modo que había lectores y oidores,
- los preceptistas distinguían entre cuentos y novelas. Los cuentos eran pequeños relatos orales
- que un narrador debía decir con cierta gracia y acierto verbal a un grupo de oyentes.
- Las novelas eran historias más largas que, compuestas por un escritor, eran dadas a la imprenta para su
- consumo por parte de los “lectores silenciosos”. Los unos eran menospreciados por los círculos
- cultos y pertenecían a la oralidad propia de la cultura popular. Las otras eran apreciadas
- por las personas letradas y se asociaban a la cultura escrita de las élites. Aunque
- a veces se intercalaban los cuentos y los refranes en las novelas y en las comedias,
- como hacen Cervantes, Lope y Quevedo, dando lugar una circularidad cultural entre estamentos.
- Sin embargo, el género colectivo por excelencia era el teatro. La gente tenía su sentido del oído
- educado en la voz pública merced a los sermones desde el púlpito, la lectura en torno al hogar,
- la recitación en las calles y los cuentos que los ciegos de memoria
- prodigiosa narraban en las plazas. De manera que los asistentes a las
- representaciones en los corrales de comedias iban predispuestos más a oír que a ver: eran más
- oyentes que espectadores. Ahora entendemos mejor por qué los grandes genios áureos escribían para
- los letrados y para los plebeyos. Cervantes se dirige en el prólogo del Quijote “a los simples y
- a los discretos”. Lope compone sus comedias para “los que no saben” y para “los que entienden”.
- El teatro de los corrales de comedias fue disfrutado por todas las clases sociales: el vulgo
- oía y veía las mismas obras que los discretos. Por fin, la tercera forma de expresión cultural
- en la España moderna fue la imagen, que hizo de intermediaria entre la cultura escrita y la
- cultura oral. Las bellas artes quedaron reservadas para las élites cortesanas y los mecenas
- aristocráticos. Esos frescos, cuadros, esculturas y tapices que decoraban las arquitecturas
- palaciegas sólo eran vistos por los reyes, la nobleza y los embajadores. Sin embargo, las capas
- populares, muchas de ellas iletradas, aprendieron a leer las imágenes de los grabados impresos en
- libros o sueltos, los relieves de las portadas de las iglesias, los cartelones de los ciegos
- en las plazas públicas y las estampas de propaganda política y religiosa. De forma que los lectores
- modernos demandarán cada vez más la inclusión de ilustraciones en los libros. Lo que Jerónimo Nadal
- definió en su libro "Imágenes de Historia Evangélica" (de 1593) como “servirse de los ojos por lengua”.
Una trilogía cervantina sobre la locura
- En la España del Siglo de Oro, Cervantes nos ha legado una trilogía literaria sobre la locura.
- La primera es la locura fingida, (forma de agudeza satírica en el lenguaje para llegar al mundo ignorante e hipócrita) la de los aldeanos que protagonizan su novela
- El retablo de las maravillas, los cuales simulan ver lo que no existe
- para proteger su honor y limpieza de sangre.
La segunda es la locura justiciera de El Quijote, - donde el hidalgo manchego profesa en la orden de la caballería andante, librando por esos caminos
- de Dios hazañas que son desventuras. Combates con los que pretende reparar los abusos de los
- poderosos mediante la “razón de la sinrazón”.
Y en la tercera, habla de la locura sabia por boca - de El licenciado Vidriera, quien, a causa de un filtro de amor, encadena una serie
- de sentencias juiciosas sobre oficios y tipos pintorescos de la sociedad barroca.
- Al cabo, los tres ejemplos de delirio pasajero en los personajes cervantinos
- son castigados por la vida misma. Los vecinos de El retablo de las maravillas
- quedan como unos estúpidos ante los cómicos que les han engañado.
- Además de sufrir en su fuero interno la vergüenza de saber que mintieron por hipocresía social.
- Don Quijote sale malparado de cada aventura, apaleado en cada encrucijada de caminos,
- devuelto a su aldea en la jaula de un carro como si de una bestia se tratara.
- Al final es derrotado en batalla singular por un adversario farsante que le obliga a renunciar a su cruzada redentora.
- El licenciado Vidriera, olvidada su agudeza como hombre de letras iluminado, acaba por irse a la
- guerra de Flandes a ganar honor por las armas. Todos ellos tienen una biografía común:
- ¡viven locos y mueren cuerdos! La sociedad de la Europa moderna
- mantuvo una actitud ambigua frente a estos “espíritus destemplados” que eran los locos:
- ora les marginó, arrojándoles a la deriva del río de la vida;
- ora les atrajo, al pensar que, en el fondo, eran hombres y mujeres hondamente sabias.
- De manera que la "stultifera navis", el navío en el que se recluía a los enfermos mentales,
- existió realmente en el curso del Rin.
- Las autoridades que les habían embarcado pensaban que navegando rumbo a un puerto azaroso,
- al que les guiaría el estado mágico de la enajenación, llegarían a buen destino.
- El cuadro "La nave de los locos" de El Bosco, refleja este manicomio flotante, en el que, de acuerdo a la
- arquitectura hospitalaria diseñada para la necedad, los médicos ingresaban a los pacientes de entendimiento trastocado.
- En uno de los deliciosos dibujos que Julio Caro Baroja hacía con rotuladores, reunidos en el
- libro "Los mundos soñados", podemos ver que entre la tripulación de esa nave destacan don Quijote y Sancho.
- Otras veces, las opiniones de personajes que habían ganado fama de estultos eran escuchadas
- con atención por la gente lúcida, pues trascendían las apariencias sociales en las que se mueve
- la cordura. De ahí vienen dos expresiones del idioma español que ofrecen lecturas distintas,
- pues hablamos de que “sólo los locos dicen la verdad” para señalar una clarividencia
- libre de prejuicios. Y hablamos de “hacerse el loco” para referirnos a desentenderse de responsabilidades.
- La enajenación mental fue considerada consejera de estados, oficios y conductas en el nuevo discurso
- médico que trajo consigo el Renacimiento: bien a través de los ejemplos que Sebastián Brant
- selecciona en "La nave de los necios", o bien, mediante la sátira de Erasmo de Rotterdam en el "Elogio de la locura".
- En ocasiones, los locos fueron convertidos en personajes literarios,
- a los que se pintó extrayéndoles la piedra de la locura o bogando a la deriva en una nave.
- El delirio, del rey loco al bufón de la corte, del caballero andante al comediante trotamundos,
- afectó a todos los estamentos por igual. La imagen del loco en la Edad Media había
- sido la antítesis de lo divino y, como hijo del vicio, fue rechazado por la sociedad. La lepra,
- la enfermedad más temida, era producto de la locura y estaba producida por el mal venéreo.
- En cambio, a partir del Renacimiento muda el rostro de la locura hacia la fascinación y la
- simpatía de los hombres cuerdos. Aunque esa melancolía es tratada con una doble moral:
- los locos no deben vivir en nuestras casas ni compartir nuestros espacios,
- pero la locura ha de permanecer en el mundo porque se considera fuente de sabiduría.
- Es en esa España del siglo XVI donde surgen los primeros tratados médicos sobre el padecimiento
- de la melancolía que hoy hemos simplificado en la depresión: el Examen de Ingenios de
- Juan Huarte de San Juan (de 1575) y el Libro de la melancolía de Andrés Velasquez (de 1585),
- son los primeros tratados de psiquiatría del mundo.
- El antropólogo Roger Bartra, en su libro "Melancolía y cultura:
- las enfermedades del alma en la España del Siglo de Oro" (que se publicó en el 2001)
- estudia los tipos de locura que padecieron el ingenioso Tomás y el hidalgo manchego:
- “La tristeza artificial de don Quijote –escribe Roger Bartra- sintetiza la nueva medicina,
- el misticismo, la dramaturgia y la cortesía”. Los mejores ejemplos literarios de la
- locura melancólica son, pues, el Licenciado Vidriera y el Caballero de la Triste Figura.
Por las riberas del Tormes
- El viajero baja desde la Plaza Mayor hasta las orillas del Tormes.
- Unas nubes pasajeras hurtan retazos de azul al cielo de septiembre. Un olor a café y
- dulcería aroma la mañana al paso de los bares. Un hormigueo de estudiantes le hace zigzaguear
- por callejuelas afluentes del río. Atrás queda la nostalgia de las vacaciones. El porvenir
- se abre a la par que las aulas. Unos pueblos miden el tiempo por los movimientos del sol. Otros lo
- hacen por las fases de la luna. En Salamanca los años se cuentan en cursos académicos.
- Tras acariciar al verraco milenario,
cruza el puente romano que, desde antiguo, - hermosea el paso de la Vía de la Plata.
Pocas veces se tiene tan a mano un mito fundacional. Un icono que luce en el escudo de la ciudad antes de que ésta tuviera escudo. - Algunas casuchas y cobertizos bañan sus paredes mohosas en el cauce sereno: llovido por lágrimas
- doradas de los álamos, ribeteado por lanzas de juncos salvajes. La silueta de las catedrales
- aparece invertida en sus aguas trémulas: es un reflejo místico del cielo. El parpadeo de su
- imagen mecida por la brisa confunde los sentidos. Un silencio sonoro ahoga los ruidos de los coches
- desbocados por la carretera y aun el roce de la maleza y el chasquido de las ramas bajo sus pies.
- Estas riberas le recuerdan los primeros pasos que dio en la vida el Lazarillo mozalbete. Ese
- pobre de orfandad recién estrenada que sufrió en sus carnes las bromas malvadas que le gastaba el
- ciego ¡Vete a saber si debido a la amargura por no ver o a la mala uva de sus entrañas!
- Los meandros le llevan unas leguas más allá a la granja de La Flecha,
el remanso agustino donde - Fray Luis de León cultivaba la vida retirada, versificando: “Del monte en la ladera, por mi
- mano plantado tengo un huerto”. En ese momento, el paseante es incapaz de separar la vida real
- de la literatura. Por eso viene llamando a este tipo de visiones sensoriales paisajes geopoéticos.
- La otra orilla acuna tempranas hojas caídas: huellas amarillentas que anticipan el otoño.
- Y desde el arrabal contempla el perfil urbano de Salamanca. Eso que desde el atentado contra
- las Torres Gemelas de Nueva York, los periodistas dieron en llamar el "skyline" en inglés. Lo compara
- con el del siglo XVI, que es el que debió ver Tomás Rodaja al aproximarse a la ciudad,
- antes de quedarse dormido tras la dura caminata. Desde aquí retrató Salamanca en 1570 el dibujante
- flamenco Anton Van den Wyngaerde. Y la verdad sea dicha, no hay muchas diferencias en las eminencias
- urbanas de antaño y hogaño, pues el panorama muestra el peso eclesiástico de sus catedrales,
- junto a los edificios universitarios y los palacios señoriales. Mientras el caserío
- de los vecinos sigue derramando sus tejados rojos hacia la cinta enverdecida del Tormes.
- En primer plano aparece el castillete central llamado “la puente mayor”: símbolo de tránsito de un mundo
- a otro; rito de paso entre dos estados. No en vano el papa de Roma recibe el nombre de Pontífice,
- del latín Pontifex, esto es, “el hacedor de puentes” entre dios y los hombres. Esa era la frontera
- cultural que deseaba atravesar Tomás Rodaja cuando dejó el pueblo y se plantó en las puertas de la
- ciudad universitaria hace cuatrocientos años. El bueno de Miguel de Cervantes escribió
- su historia en la novela ejemplar "El licenciado Vidriera", editada en 1613,
- entre las dos partes del Quijote. El relato daba comienzo en este paraje ameno, donde dos
- caballeros estudiantes hallaron adormecido bajo un árbol "a un muchacho de hasta edad de once años,
- vestido como labrador". Llevaría ropas pardas de paño basto, y los nobles, atuendo cubierto
- por el polvo del camino, antes de mudarse al uniforme negro de los alumnos. El viajero,
- sabe que, en la España del Siglo de Oro, las acepciones de la palabra “campesino”
- respondían a distintos grupos sociales: desde los labradores a los arrendatarios y los jornaleros.
- Nuestro protagonista era hijo de “algún labrador pobre”.
- Los grandes labradores, a los que las comedias del teatro llamaban “villanos ricos”,
- administraban las tierras y rentas de los propietarios asentistas, esto es, ausentes de
- la ciudad. Además, poseían heredades propias que alquilaban, vendían la cosecha y formaban parte de
- los cargos municipales. De eso que conocemos como las “fuerzas vivas” del lugar. En el caso de Tomás
- sus padres serán pequeños labriegos “pecheros”, esto es, que pagaban pechos o impuestos,
- poseían casa y parcelas. El sueño de este grupo social era que sus hijos estudiasen y ganasen
- hidalguía para quedar exentos de cargas fiscales y medrar en la vida. Unos lo conseguían y otros,
- como el bachiller Sansón Carrasco, volvían al pueblo con estudios, pero sin oficios ni rentas.
- Esa posición de intermediarios entre campo y ciudad les daba un dominio real sobre la vida
- del pueblo y, al ser los únicos que acumulaban capital, lo invertían en las únicas máquinas
- preindustriales: los molinos. Los labradores manchegos acababan de sembrar las colinas de
- Campo de Criptana y Consuegra de molinos cuando don Quijote y Sancho, recién salidos de una aldea
- profunda, divisaron el manoteo de sus aspas en el horizonte ¿Cómo no iba a deducir el ingenioso
- hidalgo que eran gigantes? ¿Cómo no resistirse a alancearlos en lo que sería la primera de
- sus empresas bélicas que le harían cobrar fama eterna? Solo restaba picar espuelas y atacar.
Una algarabía juvenil
- Los orígenes labradores del Licenciado Vidriera presuponían que el muchacho tenía
- la cultura elemental que se podía adquirir en una villa. La que impartían en la escuela local,
- si es que la había, algún gramático lego o un clérigo sin parroquia: maestros sin oficio ni
- beneficio que ejercían por comida y cobijo. No obstante, los caballeros se lo peguntaron,
- a lo que les respondió que “sabía leer y escribir” y las cuatro reglas. Y que
- se dirigía a Salamanca “para buscar un amo a quien servir, por solo que le diese estudio”.
- Hablaba de una relación contractual no escrita que se denominaba pupilaje, por la que unos
- estudiantes ricos mantenían a otros pobres y les pagaban los estudios a cambio de sus servicios.
- Estos abarcaban un amplio abanico que iba desde recaderos a alcahuetes de sus amoríos.
- Estaríamos a finales de septiembre, en ciernes del otoño, porque el curso empezaba el 18 de octubre,
- festividad de San Lucas. En vísperas de la lección inaugural los estudiantes iban
- llegando a la ciudad charra para acomodarse en un alojamiento colegial o privado.
- Se daba un algarabía juvenil, de voces y mudanzas Y a continuación, los jóvenes nobles le preguntaron
- a Tomás por su tierra natal, lo que entonces se denominaba “su patria”, contestando que tanto el
- nombre de sus padres como su cuna “se le había olvidado hasta que yo pueda honrarlos a ellos y
- a ella”. Este olvido geográfico es muy propio de Cervantes, quien lo inició en El Quijote,
- con la archisabida frase: “En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…”.
- “De qué suerte los piensas honrar”, le preguntó uno de los caballeros. “Con mis
- estudios -respondió el muchacho, siendo famoso por ellos; porque yo he oído decir que de los
- hombres se hacen los obispos”. Parece claro que fiaba su ascenso social hasta la honra
- en cursar una carrera universitaria, creyendo que se podía mejorar de estatus mediante el
- esfuerzo. Hacía bueno el dicho ·El que quiera saber que vaya a Salamanca”.
- El matiz está en “así se hacen los obispos”. En aquella sociedad estamental cada súbdito
- solía nacer y morir noble, clérigo o villano, pero donde se daba la mayor movilidad social
- era en la Iglesia. Ahí están los ejemplos del cardenal Cisneros que, de origen hijodalgo,
- llegó a regente de la unión de coronas entre Castilla y Aragón. Y el ejemplo de Fray Luis de Granada,
- hijo de panaderos pobres, al que consideramos uno de los mejores oradores y retóricos del siglo XVI.
- Este canal de ascenso personal se fue frenando a medida que se aprobaron los estatutos de
- limpieza de sangre para obtener un cargo en las instituciones, como sucedió a partir de 1522 en
- las universidades de Valladolid y Salamanca, lo que reservó el estudio para los cristianos
- viejos. Luego nuestro muchacho labriego no tendría “mancha de converso, judío o moro”.
- El caso fue que los caballeros tomaron a Rodaja en pupilaje, le matricularon y le vistieron de negro
- con la loba (sotana corta sin mangas), el manteo (capa con cuello) y el bonete (o gorra de cuatro picos,
- similar al que porto en estos momentos). Al poco, se mostró tan servicial con sus señores como juicioso en sus estudios,
- dejando de ser “criado de sus amos, sino su compañero”. Le aguardaban ocho años de estudio
- en Salamanca, haciéndose famoso en la ciudad “por su buen ingenio y notable habilidad, que de todo
- género de gentes era estimado y querido”. Serán sus años estudiantiles que pasan por
- estimarse como los más alegres de nuestra vida. El viajero vuelve sobre sus pasos. Entre los
- fresnos del río y las encinas de los pastizales discurre una franja verde,
- un espacio natural protegido que frecuentan senderistas, familias con niños y ciclistas.
- En la época áurea los vecinos no se alejaban tanto. Las posadas, bodegas -y burdeles,
- todo hay que decirlo- para estudiantes solo llegaban hasta el puente, como el famoso
- Mesón del Estudio. Hoy han sido sustituidas por bares, tiendas de ropa y comercios de barrio,
- a donde van a morir las incursiones de los turistas desde su zona de confort en el centro.
- Este peaje pagado al desarrollo no resta ni un ápice la mirada poética de Salamanca.
- La despierta el atardecer visto desde las riberas del Tormes. Las nubes algodonosas son movidas por un
- viento fresco hasta acostarlas en su dormitorio de estrellas. Los ruidos mecánicos se van silenciando
- y despiertan los de las criaturas del campo y de la noche. Al declinar el sol, cuyos débiles rayos
- apenas entibian, estalla un juego fugaz entre los colores del río reflejados en el cielo:
- el rojo cae de lo alto en haces anaranjados; el violeta, escala peldaños etéreos desde el agua.
- De pronto, como si uno se adentrara en un viñedo poblado de luciérnagas,
- la ciudad enciende sus luces artificiales. Los contornos de los monumentos se dibujan como una
- cenefa amarilla sobre negro. El viajero descruza el puente romano ensimismado por este espectáculo
- de linterna mágica: una promesa de luces y colores al salir de las sombras. El verraco
- le hace un guiño cómplice antes de perderse entre el callejero animado de bohemia y embrujo.
La ciudad universitaria
- Amanece sobre la ciudad universitaria de renombre universal. Unos haces de sol amarillo atraviesan
- el colador anubarrado del cielo. La luz naciente se desliza por los pináculos de la catedral,
- hace parteluz en el esquinazo de la Casa de las Conchas y se enreda en las cresterías caladas
- del palacio de Monterrey. Un aura dorada baña la piedra franca de los monumentos
- y las calles conforme se desperezan del sueño. El viajero se cruza con una procesión laica.
- Son los turistas mañaneros siguiendo a los paraguas de colores que enarbolan sus guías como banderas de batalla.
- Los grupos se agolpan en el Patio de las Escuelas y, dando la espalda a la estatua de
- un Fray Luis de León al que desconocen, buscan la famosa rana en la fachada del Estudio salmantino.
- En la España del Siglo de Oro las universidades más prestigiosas eran las de Salamanca y Alcalá de Henares.
- En el caso salmantino, el plan de estudios contemplaba un primer curso en
- la Facultad de Artes, donde se combinaban las materias escolásticas con la lógica y el latín.
- Sus aprobados recibían el título de bachiller. Como el Sansón Carrasco del Quijote. Los estudios se proseguían
- en cuatro Facultades profesionales: dos eclesiásticas (Teología y Cánones) y otras dos seglares (Leyes y Medicina).
- Los Colegios Mayores y Menores servían, además de hospederías, para prolongar la enseñanza universitaria.
- Las salidas laborales de los licenciados eran la administración y el sacerdocio,
- en pleno debate sobre las armas y las letras:
- unas en alza por la demanda de burócratas y otras precipitándose hacia un desencanto de milicia.
- Nuestros estudiantes cervantinos comenzaron a la vez el curso académico y la carrera que les titularía.
- Los libros de matrícula, como si se tratase de la foto tamaño carné que se hace
- ahora a los alumnos, describen a unos jóvenes desdentados, calvos, picados de viruelas, etc.,
- como correspondía a la esperanza de vida de la época. Los estudiantes juiciosos y
- aplicados contrastaban con los donjuanes, pícaros y holgazanes que se burlaban de toda autoridad.
- El ambiente en una clase de aquella Universidad de Salamanca ha sido muy bien retratado por
- Martín Cervera en su pintura "Lección de teología" (de 1614). La imagen, pintada en las puertas
- de un armario barroco, no puede ser más coetánea de El licenciado Vidriera, pues
- la novela se había publicado un año antes. Por eso, nos muestra una “instantánea” del quehacer
- docente en un día cualquiera del curso académico. El aula es muy parecida a la de Fray Luis de León
- que todavía hoy conservamos. En ella, vemos al profesor impartiendo cátedra desde su estrado
- a modo de púlpito. Mientras los alumnos son carmelitas de hábito blanco y marrón
- y laicos de loba negra. Algunos lucen la cruz de la Orden de San Juan o de Malta para hacer pública
- su condición de pertenecer a la nobleza generosa. Están sentados en bancos corridos y en un escaño
- junto a la pared curva que rodea al maestro. Escuchan la lección, toman apuntes mojando
- su pluma en el tintero y parlotean, por lo que son reprendidos por el llamado alguacil del silencio.
- Si nos fijamos en sus actitudes, no difieren mucho de una clase actual, aunque ésta se dé en un
- edificio inteligente y se usen nuevas tecnologías. Unos se muestran aplicados. Otros comentan por lo
- bajo con el de al lado. Otros, distraídos, vuelven la cabeza hacia los compañeros de atrás. Y hasta
- hay uno que está dormido en la última fila. La condición estudiantil, como la humana,
- no ha cambiado tanto como se pudiera suponer. Las obligaciones de los caballeros estudiantes
- y de su pupilo Rodaja consistían en ir a clase, escuchar las lecciones de sus profesores y tomar
- apuntes. Los alumnos del siglo XVII “hacían novillos”, como se dice coloquialmente cuando
- nos referimos al absentismo del aula, pero debían cubrir un mínimo de lecciones, porque el aprobado
- se obtenía por asistencia y no mediante exámenes. Aunque la imprenta ya estaba extendida por la
- geografía ibérica desde hacía un siglo largo, los manuales de los catedráticos
- podían comprarse en formato de libro, aunque lo más barato era estudiar con los apuntes
- que uno mismo había tomado o adquirirlos a bajo precio a un copista profesional.
- La impronta de la Universidad de Salamanca en la historia de la cultura gozaba de un prestigio en
- la España áurea que está apagando el desprecio actual de las humanidades.
"Lo que natura non da, Salamanca non presta"
- ¿Cuáles fueron las condiciones de vida que tuvo Tomás Rodaja sirviendo a sus amos?
- La literatura de la época se hace eco del pupilaje. Recordemos que la madre de Lázaro de Tormes servía comida a
- este tipo de estudiantes. Y que Cisneros, cuando de joven aún no soñaba con llegar a cardenal,
- era “bachiller de pupilos”, es decir, encargado del hospedaje de algunos de sus condiscípulos.
- El lexicógrafo Sebastián de Covarrubias, que había estudiado en Salamanca, en su obra Tesoro de la lengua
- castellana (publicada en el año 1611), define a los pupilos como criados a las órdenes de un bachiller: “que les
- da lo que han menester para su sustento y gobierno por un tanto, y a esta casa llaman de pupilaje”.
- La propia Universidad de Salamanca regulaba esta modalidad de hospedaje, disponiendo el
- cuidado que debía tener el pupilero en aspectos como los estudios, la alimentación y la buena
- moral de sus pupilos. Pero los propios Libros de Visitas de Pupilajes de la Universidad son
- pródigos en incumplimientos: escasa y mala comida, suciedad en las casas y en la higiene personal,
- frío por ausencia de braseros, oscuridad por falta de velas, quebranto de la buena moral y
- toda suerte de estrecheces en el día a día. Luego en la literatura del Siglo de Oro se
- asocia el pupilaje a las privaciones, sobre todo al hambre que pasaban unos estudiantes
- que sorbían sopas de caldo aguado, por lo que se les motejaba de sopistas.
- Las estrecheces materiales de Tomás no fueron óbice para que tras ocho años de estudios
- "se hiciera tan famoso en la universidad por su buen ingenio y notable habilidad, que de todo
- género de gentes era admirado y querido”. Una vez que superó el curso común de Artes,
- se especializó en Leyes, aunque su querencia se inclinaba hacia las “letras humanas”, esto es,
- el estudio del latín, el griego y la gramática, que constituían la base de cualquier humanista
- que se preciase. En esta vocación clásica coincidía con las enseñanzas que recibió el
- propio Cervantes en el madrileño Estudio de la Villa de López de Hoyos. Y sucedió
- que en todas las asignaturas Tomás “tenía una feliz memoria que era cosa de espanto”.
- De manera que, nuestro recién licenciado hizo bueno el lema popular en latín macarrónico:
- “Lo que natura non da, Salamanca non presta”. La cualidad de la inteligencia es innata,
- y sólo se desarrolla si se cultiva mediante el esfuerzo, pero no la puede transferir
- ni la más prestigiosa de las universidades. Por eso, cuando se suprimieron los exámenes
- y los cursos se ganaban con certificados de asistencia, el catedrático Pedro de Valencia,
- que era el cronista oficial de Felipe III, temió que: “el estudiante, cumpliendo sus cursos,
- aunque sea un leño lo han de graduar”. La vida estudiantil, entonces como ahora,
- estaba llena de diversiones, retos y desmadres. Las fiestas eran numerosas, desde las cotidianas
- en el garito, la taberna y el burdel, hasta las oficiales que marcaba en rojo el calendario
- académico. Entre ellas destacaban las fiestas de grados con motivo de graduaciones y doctorados,
- cuando se pintaban vítores en las paredes y se daban serenatas a los amigos, cuando se
- salía por la puerta grande o se salía por la de carros. De hecho, para salvaguardar la buena moral,
- en vísperas de las procesiones de Semana Santa y el rigorismo de la cuaresma,
- se obligaba a las prostitutas a residir en la otra orilla del Tormes.
- Las peleas por un roce sin importancia eran el pan nuestro de cada día. Esta lacra,
- pues a veces corría la sangre, venía de antiguo. El propio Alfonso X el Sabio,
- al instituir el Estudio General, prohibió -sin éxito, por cierto- que se permitiera armar a los “estudiantes
- peleadores”. Sin embargo, los duelos se siguieron dando por honor, alborotos y
- rivalidades entre naciones, como se llamaba a los alumnos agrupados según su procedencia geográfica.
- También se exacerbaban ante la provisión de las cátedras, y eso que, entonces como ahora,
- el sueldo del titular era modesto y el cargo sólo daba algo de prestigio.
- El viajero compara las diversiones de entonces y de ahora y concluye que el repertorio festivo
- de los estudiantes se ha multiplicado "ad infinitum". No dan abasto. El botellón es
- preceptivo los fines de semana, incluido el periodo de confinamiento durante la pandemia,
- y se han puesto de moda los llamados“adelantos”. Es decir, cualquier excusa es buena para adelantar
- las francachelas: ya sean los días de los patronos de las Facultades, ya la Nochevieja universitaria,
- que se celebra en la Plaza Mayor el penúltimo jueves lectivo de diciembre.
- El caso es que el viajero, parado en la velada de la Plaza Mayor, observa a la tuna rondando a
- unos turistas en la terraza del café Novelty. La imagen de unos cantantes talludos,
- las cintas de sus capas, la pandereta, la bandurria y hasta Rosita la del clavel,
- forman una estampa más propia del Barroco que del siglo XXI. La indumentaria de los tunos
- (capa negra, jubón y beca con el color facultativo) nos traslada a la época del
- Licenciado Vidriera y a las serenatas rondando a una chica. Una estética pintoresca que contrasta
- con las ropas desgalichadas y los pelos teñidos de los estudiantes entregados
- a las libaciones y al reguetón. “Lo que natura non da, Salamanca non presta”.
De vuelta a la patria de origen
- El cielo de Salamanca en junio está despejado. Las nubes pasajeras, algodones de azúcar en la feria
- del viento, son pinceladas blancas sobre un lienzo azul. Los vecinos aligeran sus ropas y sus pasos
- a medida que crecen las horas de sol. El casco antiguo está animado por un gentío dicharachero.
- Mientras, en el aula magna, se imparte la lección de clausura y, tras el rito solemne,
- el coro entona el canto goliardo Gaudeamus igitur (“¡Alegrémonos pues!”). Y los alumnos
- ya lo creo que se alegran. Menudean por doquier las fiestas de fin de curso. Son los fuegos de
- artificio previos a los abrazos de despedida y las promesas ilusorias.
- Los estudiantes alzan el vuelo hacia lugares más cálidos.
- Esa misma melancolía invadió a los caballeros estudiantes y a su pupilo Tomás cuando acabaron
- sus estudios. Unos a los veintitantos años y el otro, Tomás, asomándose a la década. Atrás quedaba su alma
- mater juvenil. Adelante, el porvenir adulto en su patria de origen. Que no era otra que Málaga,
- “una de las mejores ciudades de Andalucía”, a la que marcharon a lomos de caballería los amos y
- a pie los criados, pero en grupo para protegerse de los peligros que acechan en las encrucijadas.
- Los gentilhombres viajeros solían ponerse un rico traje, aderezado con sombrero de
- plumas y calzas de colores, llevando a la vista la espada y la daga como atributo
- noble y disuasorio para los bandidos. Pero también se rodeaban de toda una serie de
- complementos para combatir las inclemencias del tiempo, como capotes y botas en invierno
- y sombrillas en verano, así como antifaces y pañuelos para no tragar el polvo del camino.
- El gasto suntuario en esta ropa de tránsito fue muy criticado por los moralistas,
- que pedían a los gobernantes que promulgaran leyes antilujo.
- Al cruzar el puente romano que vadea el Tormes emprendieron el descenso hacia su tierra andaluza.
- El mapa del Repertorio de todos los caminos de España de Juan Villuga (publicado 1546) nos muestra las
- dos rutas que pudieron tomar.
La más probable seguía el itinerario de la Vía de la Plata, - la antigua calzada romana que enlazaba Salamanca con Sevilla a través de tierras extremeñas,
- desde donde podían desviarse a Osuna, Antequera y Málaga. El otro trayecto, orientado hacia el este,
- permitía hacer etapas más cortas entre ciudades como Ávila -incluyendo la opción de desvío hacia
- la Villa y Corte para trámites oficiales-, Toledo, Ciudad Real, Córdoba o Jaén y la meta malacitana.
- El caso fue que, revestidos con ropa de muda tras unas fatigosas jornadas de viaje,
- enharinados por la polvareda levantada por el trote de los caballos, volvieron a su Málaga natal.
- La capital del valle del Guadalhorce, rodeada de montañas protectoras, gozaba
- de cierta prosperidad en el Siglo de Oro gracias al puerto, cuyas obras del nuevo dique acababa de
- ordenar Felipe II. Sin embargo, a comienzos del siglo XVII estaba sufriendo una etapa inestable,
- a causa de las razias de los berberiscos, las inundaciones fluviales, las malas cosechas y las
- epidemias que se repetían cada poco. De ahí que la catedral todavía estuviese a medio construir y que
- los necesitados se apiñaran en los arrabales extramuros de La Trinidad y Los Capuchinos.
- En la panorámica del Civitates Orbis Terrarum (de 1572) podemos ver una actividad portuaria
- frenética a través de las galeras que zarpan y arriban de continuo. La ciudad se extiende pegada
- a la costa desde la alcazaba hasta la falda del monte, y desde ahí, a la playa donde faenan los pescadores.
- A través de fuentes mercantiles, como son el London Port Book y los registros de Livorno, sabemos que
- se exportaban productos locales (pasas, almendras, alcaparras, pescado y vasijas vidriadas) y alguno
- venido de países islámicos (como cueros norteafricanos y sedas turcas). Las plazas de destino de los
- fletes eran Flandes, Inglaterra, Francia e Italia. El viajero deambula hoy por una ciudad dinámica,
- donde conviven las actividades profesionales con el turismo de sol y playa. La marina mercante
- ha dejado su sitio a los cruceros que atracan en el muelle y los viajantes de comercio a los pasajeros
- que llegan en vuelos al aeropuerto Costa del Sol. Y, sin embargo, no todo son paseos con palmeras
- y algarabía de terrazas, sino que se ha urdido un tejido cultural a base de museos sucursales
- de casas madres prestigiosas, un reconocido festival de cine y una joven universidad.
- Por eso, el viajero prefiere ver esa luz radiante flotando entre el cielo y el mar, que enverdece
- los jardines de azahares y biznagas de jazmines, que ilumina el litoral bañado por la espuma blanca
- de las olas. Entonces sabe que está en la “ciudad del Paraíso” que cantara Vicente Aleixandre.
Una recluta sobre la marcha
- Al bueno del Licenciado Vidriera no le cautivaron los trajines comerciales de Málaga. Le tiraban más
- los estudios en esa Salamanca, “que hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la
- apacibilidad de su vivienda han gustado”. De manera que pidió licencia a sus amos,
- los cuales, agradecidos por sus servicios y liberales de carácter,
- se la concedieron junto a unos dineros para mantenerse tres años.
- Ahora bien, el azar es caprichoso y, nada más emprender el camino de vuelta, al bajar la cuesta
- de la Zambra que enlaza con Antequera, se cruzó con un jinete gentilhombre y con sus criados.
- Ignoraba que ese encuentro cambiaría el rumbo de sus pasos hacia latitudes latinas entrando en filas.
- El caballero de aspecto bizarro y trato cortés era el capitán de infantería don Diego de Valdivia,
- cuyo alférez estaba reclutando una compañía por tierras salmantinas. Este oficial alabó a
- Tomás “la vida libre del soldado y la liberalidad de Italia” y le invitó a gozarla sin pensarlo mucho.
- La verdad era que en esos lares italianos se daba la llamada pax hispánica, esto es,
- una calma sólo interrumpida por la defensa de la costa frente a las incursiones desde
- unas guarniciones llamadas “presidios”. El capitán de la novela sólo habló a nuestro
- graduado de la cara buena de la moneda, del dolce far niente en el bello país, pero le ocultó la cruz
- de la vida militar. El señuelo hizo su efecto y, calculando que sería un breve paréntesis antes
- del retornar a Salamanca, Rodaja manifestó “que sería bueno ver Italia y Flandes, y
- otras diversas tierras y países, pues las luengas peregrinaciones hacen a los hombres discretos”.
- En esa época, el prestigio de las armas estaba declinando ante el de las letras,
- entendiendo por éstas el derecho y no la literatura. En pleno apogeo del Imperio
- hispánico de los Habsburgo, bajo los reinados de Carlos V y Felipe II, la administración militar
- funcionó como un reloj bien engrasado. Una burocracia eficaz nutría de soldados
- y abastos el teatro de operaciones europeo y los espacios que se iban abriendo en el Nuevo Mundo.
- En ese tiempo de bonanza económica y éxitos políticos el reclutamiento se basó en la
- incorporación de voluntarios. De ahí que, junto a los soldados que hacían de la milicia una
- profesión duradera, hubiese también soldados pasajeros, enrolados para campañas singulares
- en Italia, en Flandes, en Francia y en África, después de las cuales recobraban su condición civil.
- Sin embargo, la merma demográfica y el aumento del gasto militar para frentes cada vez más
- numerosos y dispersos, condujeron al cambio de método de recluta en 1586.
- El Consejo de Guerra puso el acento en la figura de los comisarios, la selección de
- buenos capitanes y la disciplina de la soldadesca, pues solían colarse “gentes de mala vida” que
- camuflaban sus fechorías bajo el fuero castrense. El método para entrar en caja era sencillo. Un
- capitán izaba una bandera como esta en la taberna de la cabeza de distrito,
- mientras sus oficiales recorrían la comarca en busca de reclutas y, una vez alistados los
- suficientes, marchaban a los embarcaderos hacia sus destinos. Durante el traslado,
- los pueblos estaban obligados “por costumbre antigua”, a dar alojamiento y comida gratis
- a los soldados por un día, lo que generaba los inevitables roces entre la tropa y los vecinos.
- Los capitanes seguían reclutando algún candidato desprevenido por el camino.
- Tal fue el caso de Tomás Rodaja, que, engatusado por las promesas placenteras
- que le pintó don Diego de Valdivia, se ofreció voluntario a marchar a las campañas de Italia.
- De forma que llegaron a Antequera, donde fueron engrosando los reclutas hasta formar una compañía,
- para luego dirigirse al punto de embarque que era Cartagena.
- A esas alturas, Tomás empezó a tomar conciencia de los aspectos desagradables de la milicia:
- del autoritarismo de los mandos a las quejas de los pueblos por alojar a unas tropas entre
- las que siempre había tipos indeseables. Enseguida se tuvo que poner las galas del
- soldado. Unas prendas vistosas y coloridas que resultaban eficaces para reclutar quintos
- y enamorar a las muchachas (como este sombrero). De manera que el licenciado cambió sus hábitos negros
- de estudiante por el vestido de “papagayo” (por el color de las plumas). Desde los Reyes Católicos el traje militar
- se fue engalanando. En principio, honraba el ejercicio de las armas frente a la sobriedad
- del vestuario de las letras. Los altos mandos del ejército pronto se percataron de que,
- junto al sonido del tambor y la caja y el desfile, atraía a los hombres para enrolarse
- en el ejército. Esa era la apostura del soldado, que también seducía a las jóvenes en el juego amoroso.
- Tras estos atuendos de parada para desfilar en tiempos de paz el soldado se ponía el traje
- ordinario, junto a algún camuflaje, para enfrentarse a los rigores de la batalla.
- Al cabo de una campaña y más de una guerra, la ropa militar sufría tal desgaste que,
- de vuelta a España, licenciados y retirados vestían casi harapientos. Muchos de ellos,
- envejecidos o lisiados, malvivían de la caridad en los bajos fondos urbanos.
- El teatro del Siglo de Oro jugará con estos dos arquetipos de soldados en sus comedias de
- capa y espada: el Don Juan que viste como un pincel para requebrar a las damas y el mísero
- que apenas cubre sus carnes con ropas viejas. Llegada a Cartagena, la compañía de don Diego
- de Valdivia, de la que formaba parte Tomás, se embarcó en cuatro galeras con rumbo a Nápoles.
- Trazaban así el primer lado del triángulo en el que basaba su geoestrategia el ejército español,
- cuyos vértices eran España, Italia y Flandes. Dentro de ese polígono quedaba contenido
- el territorio del enemigo francés. El licenciado llevaba por equipaje,
- además de la espada, un par de obras en los bolsillos: unas Horas de Nuestra Señora para
- la meditación espiritual y un libro de poemas de Garcilaso para el deleite poético. En el fuero
- interno de Tomás nunca dejó de crecer el afán de cultura que avivaba su agudeza de ingenio.
- El viajero comprueba la pervivencia de la vocación militar en Cartagena. El arsenal, la base naval,
- la oficina de reclutamiento, los museos de historia con el submarino de Isaac Peral como joya
- y, sobre todo, los buques de la Armada anclados en la dársena, imprimen un carácter castrense
- a la urbe púnica. Los oficiales y los marineros, a diferencia de los “papagayos” del pasado,
- visten de blanco y azul reglamentarios según la solemnidad de los actos. Los cruceros que arriban,
- los barcos de vela y yares que zarpan del puerto deportivo, refuerzan la
- imagen de ciudad marinera del Mediterráneo eterno. "Sopla el poniente rizando las aguas azul turquesa.
- Una goleta de blancas velas singla evanescente el Gran Mar.
"La vida en la galera, déla Dios a quien la quiera"
- "La vida en la galera, déla Dios a quien la quiera"
- La alabanza a Cartagena no es exagerada, porque desde el reinado de Carlos I, además de puerto
- comercial, se convirtió en la base militar de la política mediterránea con dos objetivos: rechazar
- los ataques de turcos y moriscos, y garantizar la ruta marítima hacia Italia. Luego era el punto
- de partida para que las tropas, una vez reclutadas en la Península, enlazaran en Milán con el llamado
- Camino Español: el cordón umbilical que comunicaba con Flandes para sustentar a los tercios.
- Los reclutas de Valdivia llegaron a la ciudad en verano, porque, como decía el gran almirante
- genovés Andrea Doria: “En el Mediterráneo sólo hay tres puertos seguros: Cartagena, junio y julio”.
- El viajero contempla el mapa del puerto que el cartógrafo Pedro Texeira trazó en el Atlas del
- Rey Planeta (en 1634) dedicado a Felipe IV. Reconoce lugares que ha visto porque su recorrido por
- la ciudad y su bahía: el fuerte de Navidad, la batería de Santa Ana, el golfo de Almendarache,
- la isla y puerto de Escombreras…coinciden con los del mapa. Y cuando tiende la vista desde
- los tinglados y las grúas hacia el mar no le cuesta imaginar a las galeras cervantinas.
- Un convoy de cuatro barcos, donde ondean banderas, suenan clarines y trompetas, largan amarras,
- chapotean los remos de la chusma y dejan una estela blanca sobrevolada por las gaviotas.
- Embarcada en ellas la compañía de don Diego de Valdivia, de la que formaba parte nuestro
- licenciado, sus soldados soñaban con la buena vida que les aguardaba en Italia. De resultas,
- el viajero actual pasa a escribir en su cuaderno de bitácora algunas
- notas sobre galeras, vinos y mujeres. Esas “marítimas casas” eran el barco
- idóneo para navegar por un mar doméstico como el Mediterráneo. Cervantes las conoció
- en primera persona cuando se alistó en 1571 en el tercio Miguel de Moncada bajo el mando de
- Diego de Urbina. A bordo de la galera La Marquesa,
combatió heroicamente en la batalla de Lepanto, de la que, - a pesar de resultar herido en su mano izquierda, guardó toda su vida un recuerdo épico: “la más
- alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”.
- En el Museo Marítimo de Barcelona el viajero ha visto a tamaño real la galera que capitaneó don
- Juan de Austria en la empresa de la Liga Santa contra el Gran Turco. Y en el Museo
- Naval de Madrid, además de una preciosa maqueta sobre esta nave, llamada La Real,
- ha admirado cuadros de batallas navales, coloridas ilustraciones en mapas y los minuciosos
- dibujos de Rafael Monleón sobre las galeras. También ha leído en la segunda parte del Quijote
- las peripecias del caballero y su escudero en la playa de Barcino, como se llamaba entonces a Barcelona,
- y a bordo de una de esas galeras. De entrada, ambos eran naturales de tierra adentro,
- por lo que quedaron boquiabiertos cuando: “vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto;
- y parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera que en la Mancha están”.
- La impresión debió ser similar a la que tuvo Tomás Rueda al llegar a Málaga acompañando a sus amos.
- El viajero dispone, pues, de imágenes y textos para hacerse una idea fidedigna sobre las galeras.
- Y la remata mediante este refrán popular: “La vida en la galera, déla Dios a quien la quiera”,
- con el que inicia Antonio de Guevara, que fue consejero de Carlos V, su obra Arte de marear (de 1539).
- En este libro describe las fatigas del barco (parásitos, estrecheces, trabajos forzados, hambrunas, etc.)
- y las amenazas de la mar (como tormentas, corsarios, etc.),
- y concluye tajante que: “la mar es muy deleitosa de mirar, pero muy peligrosa de pasear”.
- Las galeras de Cartagena aproaron hacia Italia ceñidas a un litoral que les guiaba y les protegía.
- Lo que no podía predecir el cabotaje eran las borrascas que azotaron a las galeras
- en las que viajaban los tercios, primero hacia Nápoles y luego hasta Génova.
Y bien que les - atormentaron en el golfo de León y a la vista de la isla de Córcega, cerca de Francia, obligándoles a refugiarse
- en el puerto francés de Tolón, y dejándoles “trasnochados, mojados y con ojeras”.
- Sólo cuando divisaron La Linterna, que es el nombre del faro medieval de Génova, les guió hasta puerto seguro,
- y sintieron el alivio de hallar en ese ojo de luz la mejor de las brújulas. Al cabo, echaron
- amarras frente al Palacio de San Jorge, sede del primer banco europeo, y se adentraron en la ciudad
- por la calle San Lorenzo en busca de albergue y banquete que reparasen las penurias pasadas.
- Al primer vistazo de Tomás, la ciudad le pareció muy hermosa, de calles estrechas, palacios nobles
- y casas muy altas, porque, al hallarse encajonada entre montes, había poco espacio para la
- construcción. De forma que las cuestas escalaban desde el muelle hasta las villas encaramadas
- en los altozanos. Por eso, nuestro licenciado no tuvo ningún reparo en cantar la belleza de Génova:
- “Que en aquellas peñas parece que tiene las casas engastadas, como si fuesen diamantes en oro”.
La buena vida con mujeres, vino y sueldo
- Arribaron a Génova todavía con el miedo en el cuerpo. Amarraron la galera al abrigo de una
- dársena resguardada del puerto. El capitán, nada más bajar a tierra, siguió el rito marinero por
- haber llegado sanos y salvos. Condujo a todos sus camaradas a una iglesia y a una taberna:
- para dar gracias a Dios y para celebrar la vida. En la hostería se dieron a comer y a beber sin
- tasa ni medida. Estaban en la patria de la foccaccia (pan con sal, hierbas
- y aceite) y de la salsa pesto, y regaron estos manjares con vinos de la región.
- Entre trago y bocado andaban, cuando el huésped intercambió con los españoles
- la relación de los mejores vinos italianos, griegos y españoles. Trazaron para nosotros
- la cartografía mediterránea de lo que hoy llamaríamos vinos con denominación de origen.
- Las cualidades de los italianos eran la suavidad del Treviano (de Trebia), a orillas del río Po;
- el valor del Montefrascón, de Montefiascone, en la provincia de Viterbo; la fuerza del Asperino,
- de la isla de Capri; la grandeza del de las Cinco Viñas, de Génova; la dulzura de la Granacha, de San Luchito;
- la rusticidad del Céntola, de Nápoles y la mala calidad del Romanesco, de Roma.
- Por su parte, entre los griegos destacaban dos vinos: el Candía, de Creta, elaborado con uvas de malvasía y
- distribuido por los venecianos, y el Soma, que se cultivaba tanto en viñas griegas como de regio Calabria.
- Cervantes probó todos estos vinos, tanto en Roma, donde fue ayuda de cámara del cardenal
- Acquaviva, como en los sucesivos destinos castrenses de la península y las islas.
- En cuanto a los españoles, se enumeraron, “como ni pintados en mapa”, los de Madrigal (en Guadalajara);
- Coca (en Segovia); Alaejos (en Salamanca); Valdepeñas (en Ciudad Real); Alanís, Cazalla y Guadalcanal
- (en Sevilla), Membrilla (de La Mancha), Rivadabia (de Galicia) y el blanco llamado Descargamaría (de Extremadura).
- Cervantes no se olvidó del de Esquivias, que conocía bien, porque allí contrajo matrimonio
- con la joven Catalina Salazar, recibiendo como dote de la esposa unas modestas viñas. Sin embargo,
- por entonces, La Mancha no era ese mar de cepas que vemos ahora, sino que su cultivo se extendió
- tras la filoxera del siglo XIX, y solo recientemente se han elaborado caldos de reserva. Tantos vinos fueron
- alabados en la taberna que atiborrarían las bodegas del mismísimo “dios de la risa: el dios Baco”.
- Ante tal variedad vitícola es lógico que Cervantes se olvidara de alguna “marca”.
- Quedaron fuera del listado del Licenciado Vidriera caldos muy apreciados hoy día, como el Jerez,
- el Pedro Ximénez de Montilla y Málaga y el blanco oloroso de San Martín de Valdeiglesias.
- Del mismo modo que actualmente, el libro del vino español destaca otras muchas denominaciones,
- así como la mejora en la calidad de algunas de las nombradas en la novela.
- En ella faltan dos de las más prestigiosas, la del Rioja y la del Ribera de Duero,
- porque, si bien sus viñas fueron plantadas por monasterios medievales,
- no se envejecieron hasta siglos más tarde, y hoy se han puesto de moda.
- Las tabernas tenían una rama como marca gremial o logotipo que diríamos hoy,
- y alguna de ellas también eran burdeles, por lo que a las prostitutas se les llamaba rameras, por la rama.
- Por su parte, los taberneros arrastraban mala fama por aguar el vino,
- no para rebajar su graduación alcohólica como hacían los griegos antiguos, sino para
- falsificarlo y obtener ganancias de su sisa. El vino en El Quijote nos muestra las dos
- caras de su consumo: el cortesano de las novelas de caballería y de los duques,
- y el popular de las bodas de Camacho y de los rústicos que empinaban la bota. Sin embargo, ya fuesen bodegones
- de licor caro o de baratillo, el vino fue cantado por los escritores de la España del Siglo de Oro.
- En cuanto a las mujeres genovesas de vida honesta, los viajeros españoles del
- Renacimiento y del Barroco coinciden en admirar su belleza y su libertad. En el año 1519, don Fadrique
- Enríquez de Ribera, a la sazón Marqués de Tarifa, pasó por la ciudad tras peregrinar a Jerusalén.
- Y, como buen sevillano acostumbrado a ver esposas tapadas y siempre en compañía, se asombró de
- que las genovesas hablaban con otros hombres, aunque sus maridos las estuviesen viendo; andaban por las calles
- hasta las dos de la madrugada; y montaban en mula solas! Un siglo después, a Tomás Rueda le deslumbran
- “los rubios cabellos de las genovesas y la gallarda disposición de los hombres”,
- encarnando un canon erótico femenino opuesto al pelo moreno y los ojos negros
- de las españolas y de las italianas del sur. En el plano político, la república de Génova
- había pasado de ser una potencia marítima en el Medioevo, gracias a sus sucursales en Palestina y
- el Mar Negro, a un emporio financiero basado en el préstamo durante el Quattrocento. En particular,
- los banqueros genoveses se habían asentado en Sevilla, adonde llegaban los metales
- preciosos de la Carrera de Indias, sobre los que hacían adelantos a una monarquía necesitada de dinero,
- como era la Monarquía Hispánica. Esto les hizo labrarse mala fama en la literatura del Siglo de Oro
- al practicar la evasión de capitales. El pasajero del ferry que revive las
- andanzas de Tomás Rueda entra en la bocana del puerto más activo de Italia. Da una vuelta por
- el duomo donde se citan los jóvenes. Observa a los turistas haciendo selfis junto a los
- leones que adornan la escalinata de la catedral. Durante su paseggiata por la Vía Garibaldi
- se mezcla con el paisanaje. Un día se desplaza hasta el pueblo pesquero de Boccadasse para
- admirar sus casas de colores. Y otro a Portofino donde el atardecer dora los barcos de recreo.
Las maravillas de Florencia
- En unos días fueron desembarcando en Génova las compañías restantes. Una vez agrupadas,
- se dispusieron a ir por tierra hasta el Piamonte, desde donde enfilarían el camino de ronda español hacia Flandes.
- La guerra, en vez de amainar, se había recrudecido tras la muerte de Fepile II.
- En ese momento, pudieron más las letras que las armas en el ánimo de Tomás,
- que le pidió licencia a su capitán para bajar hasta Roma y Nápoles. Más tarde, subiría hacia Milán
- para reengancharse en el tercio. El argumento era de peso en un licenciado: el “viaje a Italia”.
- Culminaba la educación de un humanista del Renacimiento hacer este recorrido por la península itálica.
- De ahí que don Diego de Valdivia le liberara temporalmente de sus ataduras castrenses.
- Nuestro personaje se plantó en la ciudad de la flor de lis en cinco jornadas de buen andar.
- Esta imagen de Florencia lo atestigua.
- Hizo un alto en Lucca, donde, tras atravesar sus sólidas murallas, rezó en la majestuosa
- iglesia de San Miguel en el Foro
, admiró la Plaza del Anfiteatro romano y comió en - una hostería a la sombra de la Torre Guinigi
. La pluma de Cervantes expresó con estas palabras - la buena impresión de Florencia: “Contentole Florencia en extremo, así por su agradable
- asiento, como por su limpieza, suntuosos edificios, fresco río y apacibles calles”.
- Una impresión que estaba en consonancia con la teoría estética del Renacimiento
- La primera cualidad, su agradable emplazamiento, hacía de Florencia un "locus amoenus" (un lugar ameno)
- rodeado de verdes colinas y un cielo azul jaspeado de nubes. En ese lienzo colorido los siglos han
- ido labrando un encaje refinado de palacios, iglesias y mercados. Desde la cúpula de Santa
- María dei Fiori,
al campanile del Giotto
o el mirador de Miguel Ángel puede admirarse esta - joya de orfebrería con incrustaciones de piedras preciosas: las puertas de bronce del Baptisterio,
- la fachada dorada del Palacio de la Señoría, los ojos plateados del Ponte Vecchio,
- el mármol verde y blanco de Santa María Novella
y la estrella azul en el frontón de la Santa Croce. - La segunda característica que destaca Tomás es la limpieza. En esto coincide con Stendhal,
- que acuñó el famoso síndrome que lleva su nombre (el verte desbordado por la belleza), consistente en esa
- emoción que experimenta el forastero cuando contempla por primera vez el exceso de belleza de la ciudad de las artes.
- El licenciado visitó los lugares más notables de Florencia. Nuestro Tomás, acompañado o no,
- recorrería el triángulo de oro de la época de Cosme el Viejo: Palacio Médici en la Vía Larga,
- que alberga el precioso fresco La cabalgata de los Reyes Magos de Benozzo Gozzolli,
- la iglesia de San Lorenzo con el panteón familiar y el convento de San Marco donde Fra Angélico
- alegró las celdas con sus pinturas de paisajes y santos. Daría más de una vuelta por el corazón urbano del
- Duomo, que concita el bullicio de vecinos y visitantes: la catedral con la espectacular
- cúpula de Brunelleschi, el campanario del Giotto y el baptisterio de San Juan,
- donde se celebran procesiones, fuegos de artificio y juegos de abanderados durante su festividad.
- Haría una parada obligada en la Plaza de la Signoría, con su Palacio Vecchio de sólida torre,
- su imponente David de Miguel Ángel y su Logia dei Lanzi con el Perseo de Benvenuto Cellini.
- Y visitaría en el barrio de Oltrarno, al otro lado del río, la basílica del Santo Spirito, la fachada almohadillada
- del Palacio Pitti y sus jardines Bóboli. Ahora bien, la Florencia de comienzos del
- siglo XVII no había crecido al ritmo de otras grandes ciudades del país, pues apenas tenía
- 75.000 habitantes, aunque sabía mantener vivo su pasado grandioso. En ello tuvo mucho que ver la labor
- del duque Fernando I, fallecido unos años atrás, que contribuyó a la prosperidad toscana mandando
- drenar las marismas de la región, construir una red de carreteras, cultivar la morera
- y los gusanos de seda e incentivar el comercio marítimo a través del puerto de Livorno.
- Le sucedió Cosme II en el año 1609, casado con María de Austria, los cuales estaban gobernando cuando el
- licenciado Vidriera pasó por la ciudad. El nuevo duque poseía una educación refinada en ciencias y en letras,
- lo mismo confeccionaba mapas que danzaba, y, además de toscano, hablaba alemán y español.
- De modo que en un hipotético encuentro con Tomás se habrían entendido a las mil maravillas. Este
- bagaje cultural le llevó a proteger a su antiguo tutor, Galileo Galilei, que en agradecimiento le
- dedicó la obra Sidereus Nuncius y bautizó como estrellas de los Médicis a los cuatro satélites de Júpiter
- que había descubierto con su propio telescopio. El tiempo vuela y Tomás encamina sus pasos
- en dirección a Roma. Se despide de la ciudad del lirio morado recitando los versos de Dante en el Paraíso:
- “Ahora, como a los golpes de los rayos, se desnuda la tierra de la nieve”.
- El viajero le va a la zaga y sale de una Florencia ensabanada de blanco por la puerta de Prato.
Roma: la gran belleza
- Nada más bajar del tren en la estación de Termini,
- a la vista de la fauna variopinta que pulula por el entorno, el viajero se da cuenta de
- que Roma no es eterna porque la hayan bautizado así los teólogos cristianos.
- La ciudad es eterna porque sabemos que todos los caminos conducen a ella: santa y pecadora.
- Una meta virtuosa y pecadora latiendo entre piedras vivas. Una metáfora de nuestra peregrinación por el mundo.
- En El licenciado Vidriera, Cervantes recuerda su paso por Roma, adonde llegó en diciembre de 1569,
- con veintidós años recién cumplidos, huyendo de una orden de busca y captura dada por los Alcaldes
- de la Casa y Corte de Madrid. Había herido en duelo singular a un tal Antonio de Sigura,
- del que no sabemos a ciencia cierta si era un paseante de Las Losas del Alcázar o un
- maestro de obra, pero sí sabíamos que tenía amigos influyentes en los círculos del poder.
- Una vez en la Ciudad Eterna, el joven Miguel entró como camarero al servicio del cardenal
- Giulio Acquaviva, cuyo nombre del oficio no sólo implicaba verterle vino en jarras
- de cristal de Venecia, sino ayudarle en la “cámara” o dormitorio a vestirse y asearse
- junto a otros pajes del servicio doméstico. En el séquito del prelado recorrió parte de
- las ciudades italianas que rememora en la novela ejemplar. El resto las conoció ya
- como soldado de la compañía del capitán Diego de Urbina hasta embarcarse en Mesina rumbo a Levante.
- El viajero ha visto con sus ojos el azul turquesa del golfo de Lepanto y ha
- imaginado sus aguas teñidas de sangre tras la batalla naval. Mientras el soldado primerizo
- que era Miguel, sintió la épica de la victoria de la gloria cristiana sobre el espanto turco.
- Las impresiones personales que Cervantes tuvo de Roma se reflejan en el licenciado Vidriera.
- El lector sabe que le van a hablar de la “reina de las ciudades y señora del mundo”. Ante
- tamaña majestad Tomás “visitó sus templos, adoró sus reliquias y admiró su grandeza”.
- Luego los personajes cervantinos coinciden en su programa viajero por la Ciudad Eterna: confesar
- los pecados, besar los pies al Papa y visitar las siete iglesias. Estas eran San Pedro
, San Juan - de Letrán
, San Pablo
, Santa María la Mayor,
San Lorenzo, Santa Cruz de Jerusalén y San Sebastián, - de acuerdo con el itinerario que trazó san Felipe Neri durante la Contrarreforma católica
- después del Concilio de Trento. De manera que éste era el ritual que seguían los fieles que peregrinaban a Roma:
- bien para ganar indulgencias, bien para expiar pecados. Por eso, se les llamará romeros,
- y a las peregrinaciones romerías. La gira de Tomás por la Ciudad Santa estuvo
- marcada por la nostalgia de las ruinas. Evoca los restos monumentales del Imperio romano:
- “medias estatuas, rotos arcos y derribadas termas”, sus calzadas “la vía Apia, la Flaminia,
- la Julia” y sus puentes que “parece que se están mirando unos a otros”. Practica la devoción,
- desde la majestad del papa y los cardenales hasta venerar las reliquias en los templos y
- en el río Tíber, a cuyas aguas fueron arrojados los mártires cristianos. Y concluye resaltando
- el talante ecuménico de Roma donde se da “el concurso y variedad de gentes y naciones”.
- Una década más tarde de la estancia cervantista en Roma, en 1580, llegó a
- ella Michel Montaigne tras la publicación de sus Ensayos que le habían dado fama y
- dinero. El filósofo francés destaca, como hará el licenciado, el carácter cosmopolita de la ciudad.
- El viajero les imita repitiendo las visitas a sus lugares favoritos. Admira la cúpula de San Pedro
- a medida que se acerca a la plaza vaticana desde el Castel de Sant´Angelo. Aunque la noche anterior
- la ha visto iluminada a través de la cerradura de la Villa Malta. No renuncia a sentir asombro en medio
- de la Capilla Sixtina ni a recrearse atravesando la Galería de los Mapas en los Museos Vaticanos.
- Se ha perdido entre las ruinas del Foro, el Coliseo y las termas de Caracalla.
- Se ha encontrado bajo la luz que los dioses derraman a través del óculo del Panteón de Agripa.
- Por la tarde del sábado, acabado el circuito artístico, se sienta en las escaleras de la
- Piazza de España para ver la maestría de la seducción en vivo y en directo.
- Los latin lover locales rasguean una guitarra para atraer a las extranjeras como abejas a la miel
- El viajero, cuando era mucho más joven que Tomás, descubrió la dolce vita de Roma
- a través de la película de Federico Fellini en blanco y negro. En la retina guarda la escena
- icónica en la que Marcello Mastroianni entra en la Fontana de Trevi tras la llamada de Anita Ekebrg.
- Cinéfilo como es, la ha vuelto a ver en color en el film La gran belleza de Paolo Sorrentino (del año 2013),
- donde la ha retratado hermosa y decadente por igual, pues piensa que:
- “En Roma hay una belleza objetiva que está en las cosas, en la arquitectura, en la
- visible estratificación de los siglos. Y luego existe una belleza oculta, a veces invisible”.
- La agudeza cervantina, a través de los ojos de su licenciado, vio los restos monumentales,
- pero también miró la belleza oculta a través de los oropeles deslumbrantes.
La “ciudad nenúfar”: Venecia
- La ruta de Tomás Rueda por Italia cambió de rumbo hacia los puertos adriáticos.
De manera que desde - Mesina regresó a Roma y, sin detenerse mucho, siguió camino hacia la región de Las Marcas
- para venerar a la Virgen de Loreto. Esta peregrinación se había puesto de moda al crecer el culto a la
- Virgen después que el Concilio de Trento aprobara el dogma de la inmaculada concepción de María.
- La devoción católica, pues, guio al licenciado hasta el Santuario de Nuestra Señora de Loreto.
- Tomás vio que las paredes estaban cubiertas de exvotos -“muletas, mortajas, cadenas,
- grillos, esposas, cabelleras, bultos de cera, pinturas y retablos”- que daban fe de las
- mercedes concedidas por la Virgen a sus fieles. A continuación, se embarcó en Ancona en una de
- las galeras con las que esta república marítima comunicaba con Venecia.
- La vista de la Reina del Adriático asombró a Tomás, aún más de lo que nos sigue deslumbrando
- ahora, porque entonces Venecia era una isla fabulosa emergiendo de las olas como por arte de magia:
- “Parecióle que su riqueza era infinita, su gobierno prudente, su sitio inexpugnable,
- su abundancia mucha, y sus contornos alegres”. El licenciado destacó el arenal, el astillero
- donde se fabricaban los mejores barco del Mediterráneo, que en esos momentos era la
- mayor empresa europea, puesto que empleaba 16000 trabajadores.
- Las condiciones laborales debían ser durísimas porque Dante
- situó a los arsenalotti (a los trabajadores) en los círculos del Infierno.
- Esta admiración fue compartida por la mayoría de los viajeros occidentales -mercaderes y
- peregrinos, sobre todo- que vieron por primera vez Venecia. Una ciudad singular, porque
- no había otra semejante en Europa, que ejercía de pórtico a las maravillas de un Oriente legendario.
- Podemos hacernos una idea del asombro de Tomás observando la panorámica del Civitates Orrbis
- Terrarum (de 1572). La ciudad de los canales semeja un país de cuento agazapado en torno al Gran Canal,
- en el que sobresalen los edificios nobles (el campanile y el Palacio Ducal),
las cúpulas de - San Marcos y las torres de las iglesias y los barrios con sus talleres artesanales.
- La isla madre se desgrana en un rosario de islitas -Murano, Torcelo, Burano-, famosas por sus
- industrias vidrieras y textiles, así como en los lidi o franjas de tierra que le dispensan una protección natural.
- Alrededor no cejan de navegar los barcos, comerciales y militares, que son los
- protectores de su riqueza en oro, seda y especias. El escritor de las andanzas de Tomás, sentado en
- una mesa del Café Florian, comparte con él su amor por esta isla fabulosa. Piensa que Venecia
- es un nenúfar flotando entre el cielo y el agua. El cielo se mira en el espejo del agua. El agua
- devuelve el reflejo del cielo. En medio brota una isla sostenida por un bosque. Una ciudad
- ilusoria de raíces vegetales. Pues el secreto de su construcción que tanto intrigaba a los
- viajeros estaba en sus cimientos de roble y alerce. La suma de pilares, reforzados con
- calizas y petrificada la madera por el salobre, iba formando las calles, las plazas y los puentes
- entre canales. Venecia es un archipiélago varado entre la Tierra Firme y el mar Mediterráneo.
- Ante un paisaje tan hermoso, era inevitable que surgiesen las comparaciones. Desde la
- conquista del México de los aztecas por Hernán Cortés, en 1521, se sucedieron las semejanzas entre los
- palafitos de Tenochtitlán y Venecia. Nuestro Tomás Rueda tampoco se resistió a este lugar común de la comparación:
- “Estas dos famosas ciudades se parecen en las calles –escribió-, que son todas de agua.
- La de Europa, admiración del mundo antiguo; la de América, espanto del mundo nuevo”.
- En cuanto al desenfreno de los carnavales, que promocionó la ciudad como un paraíso de placer,
- desató las iras de los moralistas, pero a la vez fue un acicate sensual para
- los viajeros. De manera que en torno al mismo se dieron dos percepciones.
- La leyenda negra habló de una nueva Sodoma entregada al vicio. Las cortesanas afluían
- de todas partes. El juego por dinero en las casas particulares, de donde viene la palabra casino,
- arruinaba a las mejores familias. El público disfrutaba con el gusto grosero
- del teatro de la commedia dell´arte. Mientras que la leyenda rosa asoció el
- carnaval a la diversión. Se sucedían las comedias y las operetas, el teatro callejero y las pantomimas,
- las regatas en el Gran Canal, los números circenses, los bailes palaciegos
- y los fuegos artificiales. Los disfraces espectaculares sólo proliferaron a partir del
- Renacimiento y las proezas amatorias prefiguraron la llegada de Casanova.
- De resultas, el paisaje pintoresco de la ciudad derivó hacia la melancolía romántica,
- cuyo referente será la novela Muerte en Venecia de Thomas Mann-, a la búsqueda de la belleza decadente.
- A partir del romanticismo la Venecia marchita se puso de moda entre los artistas.
- El viajero, a la vista de los cruceros que desembarcan de continuo,
- riadas de turistas, se pregunta si estamos ante su canto del cisne. Ni mucho menos. Venecia hizo de
- los carnavales su industria puntera, del turismo su fuente de divisas y de la alegría de vivir
- su lema. Pero bajo esta supuesta decadencia la ciudad de los canales ha llegado viva hasta hoy:
- Y todos, del viajero al licenciado, hemos soñado alguna vez con una isla de libertad
- donde se diera un reparto distinto de las cosas.
El camino español de Milán a Flandes
- Un mes permaneció Tomás en Venecia, encantado por los “regalos y pasatiempos” de la ciudad
- de los placeres. Hasta que el anuncio de la primavera le despertó del dolce far niente
- y le recordó sus obligaciones militares. De manera que cogió el petate y, a través
- de un camino que era antigua calzada romana, cruzó la próspera región de Emilia-Romagna
- serpenteando junto al río Po. Apenas paró en Ferrara, donde admiró la robustez del castillo
- de la familia Este y rezó en la iglesia de San Juan, de la que el párroco le informó que había
- albergado el concilio que unió fugazmente a las iglesias católicas y ortodoxas de la cristiandad.
- Allá por 1539.
- Más adelante, repuso fuerzas en una taberna de Parma, donde el mesonero le dio a probar
- el prosciutto cuya fama empalidecía cuando él recordaba al jamón ibérico.
- A la mañana siguiente, no sin esfuerzo para llegar antes de que se pusiese el sol, recorrió las
- leguas diarias que se tarda en llegar a Milán. El viajero ha visitado muchas veces la capital
- italiana de la moda y el diseño. Una hunde sus raíces en la industria textil de lujo
- que floreció desde el Renacimiento. Y el otro tuvo su precedente más ilustre en los
- prototipos -científicos y militares- que ideó Leonardo da Vinci para el duque Ludovico Sforza.
- Sin embargo, el autor que recrea las peripecias del Licenciado Vidriera no sólo las disfruta cada
- vez que puede, sino que tiene su propio protocolo para recorrer el centro histórico a despecho de
- las guías turísticas. Empieza desde el Duomo, visitando la catedral gótica de mármol blanco.
- Luego continúa hacia la Galería Víctor Manuel II, adonde entra bajo un enorme anuncio
- de Campari, para tomar un café, beber una birra alla spina, degustar un helado o comprar corbatas
- de seda. En unas calles aledañas, de tiendas refinadas, se detiene ante escaparates cuyos
- maniquíes están vestidos con tanta sensualidad que prefiguran las top model de los desfiles.
- Aunque éste prefiere la elegancia de las damas en una ópera de La Scala y la lozanía femenina
- durante la paseggiata de los festivos. En el siglo XVII Milán era una pieza clave
- en el Imperio hispánico. La plaza a la que llegó nuestro licenciado era la base italiana del camino
- de ronda español que conducía hasta Flandes. Esta ruta por la que transitaban los tercios
- vertebró la Europa moderna, pues también fue aprovechada por mercaderes italianos para acudir
- a las ferias de Brujas, Amberes y Ámsterdam, por artistas de los Países Bajos para conocer el
- Renacimiento trasalpino y por industrias austriacas para vender sus productos manufacturados.
- De manera que Tomás pudo ver in situ una ciudad de provisión para la guerra. “Oficina de Vulcano
- y ojeriza del reino de Francia”, la llamó, merced a su metalurgia bélica y a la enemistad entre las
- dinastías francesa y española (los borbones y los habsburgo). Comprobó que el Castillo Sforzesco mantenía una guarnición
- permanente de dos mil soldados, y estaba dotado de hospital, farmacia, armería, polvorín, almacenes,
- hornos y pozos de nieve. Y desde el reinado de Carlos I se había fortificado la urbe mediante
- las murallas conocidas como el Muro Spagnolo que, en forma de estrella de doce puntas,
- prefiguraba la arquitectura militar del Barroco, que popularmente será conocida como la “traza italiana”.
- Las reglas bélicas habían cambiado desde el Renacimiento: la batalla campal había sido
- sustituida por el sitio de las ciudades, la artillería arrinconaba a la caballería,
- la estrategia de la logística se impuso a la táctica de la improvisación. De resultas,
- los generales calculaban el tiempo con el reloj, estudiaban el espacio en los mapas
- y se servían de exploradores para que no les sorprendiesen las emboscadas de los enemigos.
- La compañía de don Diego de Valdivia, a la que se reincorporó Tomás,
- pasó a engrosar un tercio viejo en la cercana ciudad de Asti. Desde el Piamonte las tropas
- marcharon por el valle de Susa. Este paso de los Alpes era la antigua calzada Francígena
- de los romanos y la actual vía de San Miguel que aún recorre los peregrinos
- desde Mont Saint-Michel hasta el santuario de Foggia. A través de Chambery, Besançon, Nancy,
- Metz, Luxemburgo y Namur, los tercios se plantaron en Bruselas a buen paso.
- La política pacifista del nuevo rey Felipe III le hizo pensar a Tomás que llegaba a
- Flandes en un periodo de tregua, por lo que visitó la capital, Gante y Amberes:
- “ciudad no menos para maravillar que las que había visto en Italia”. Tras pasar por unos
- campos sembrados de molinos de viento, la ciudad de la primera bolsa de valores le pareció hermosa,
- de calles limpias, lujosas casas de piedra y una catedral a la que sólo le faltaba rematar una
- torre. Observó los canales que comunicaban con el gran puerto, el cual, dotado de grúas,
- almacenes y lonja de pescado, guarecía barcos de diversos países anclados frente al muelle.
- En realidad, el licenciado estaba disfrutando de la calma que precede a la tormenta,
- porque enseguida se dio cuenta de que “todo el país se disponía a tomar las
- armas para salir en campaña el verano siguiente”.
- De resultas, “habiendo cumplido con el deseo de ver lo que había visto,
- determinó volverse a España y a Salamanca a acabar sus estudios”. Pidió licencia a su capitán y
- le fue concedida. Atravesó territorio francés sin poder visitar París donde se libraba la enésima
- lucha entre católicos y hugonotes. De regreso a la ciudad universitaria de Salamanca, se reencontró con sus
- amigos y prosiguió sus estudios hasta licenciarse en leyes. No sabía que,
- a su vuelta a la patria, sin quererlo, perdería la razón para encontrar la lucidez.
El filtro de amor de una femme fatal
- El licenciado Tomás consagró su vida al estudio en el ambiente universitario de Salamanca.
- Renunció a hacer carrera burocrática como letrado en los consejos de la Monarquía. Y tampoco
- parece que practicara la abogacía en la ciudad de las letras. Más bien “atendía a sus libros”,
- estaba al día de la vida académica, asistiendo a las lecciones magistrales y quizás dando
- alguna clase. Frecuentaba las tertulias literarias, participaba en los debates
- públicos de los catedráticos y visitaba las imprentas de la calle Libreros. En suma,
- hacía las tareas de un humanista entregado a cultivar el saber de a lo que por entonces se llamaba
- “las artes de la paz”, pues, tras su periplo como soldado de los tercios, había trocado las armas por las letras.
- Por aquel tiempo, llegó a Salamanca una “dama de todo rumbo y manejo”, esto es, una prostituta que
- ejercía por cuenta propia -sin proxeneta- y que había recorrido ciudades españolas,
- italianas y flamencas como nuestro amigo, nada más que vendiendo sus encantos al mejor postor.
- Por su lecho fueron pasando todos los estudiantes que podían pagar sus tarifas
- carnales. Hasta que la cortesana de lujo, al ver a Tomás, recibió el flechazo de Cupido,
- sintió amor a primera vista y se enamoró perdidamente de nuestro casto licenciado.
- Al no ser correspondida, afloró en ella el carácter de mujer fatal. La prostituta
- despechada se mostró como una mujer sin escrúpulos que utilizaba su sexualidad
- para vencer la resistencia del hombre que la había rechazado.
- La cortesana encaprichada de Tomás recurrió a un filtro de amor para ablandar “la roca de su
- voluntad”. Pidió consejo a una herbolaria, más próxima a los remedios amorosos de la Celestina
- que a los maleficios de una bruja, cuya condición de morisca se asociaba a la mala fama de ejercer
- el curanderismo a través de la hechicería. La maga, en lugar del tradicional bebedizo,
- utilizó un membrillo que, debido al terciopelo de su piel, su pulpa aromática y su color amarillo
- dorado, tiene un simbolismo sexual. En nuestra gastronomía, dada su dureza para masticarlo crudo,
- se come en forma de dulce de membrillo, acompañado de nueces y queso de Burgos. También se emplea
- para perfumar las sábanas y la ropa guardada en los armarios y espantarla de polillas.
- Los recetarios de filtros de amor en la España del Siglo de Oro eran muy copiosos. Bebedizos
- de mandrágora, belladona y estramonio. Pócimas con cabellos, fluidos y prendas de la víctima.
- En cuanto al libre albedrío, es defendido por Cervantes frente al pacto diabólico,
- pues piensa que no se puede obtener el amor de un hombre o una mujer por la fuerza.
- La mejor prueba de que para Cervantes la libertad vencía a los maleficios es que nuestro licenciado no
- entregó sus favores a la prostituta. Aunque el sortilegio le produjo tiritonas, flaqueza,
- turbación de los sentidos y, al cabo, una demencia poco común al creerse que era de vidrio.
- Hacía muy poco que habían tenido lugar los procesos inquisitoriales a las brujas
- de Zugarramurdi, estudiados por Julio Caro Baroja en su libro Las brujas y su mundo (allá por 1961),
- las cuales celebraban sus aquelarres en el prado del Cabrón. De ahí que los habitantes
- del llano situaran sus miedos legendarios en las montañas, en este caso en los Pirineos,
- que pasaron a ser la reserva de la brujería. El viajero se adentra esa mañana en el huerto de
- Calisto y Melibea. Es un mirador sobre la muralla desde donde se divisa la ribera del Tormes.
- Está vacío porque los turistas no saben quiénes fueron esos personajes y la estatua de la alcahueta
- espanta lo suyo. La tragicomedia relata que un joven noble entró en el huerto de una doncella
- tras su halcón y, prendado de su belleza, recurrió a los enredos de Celestina para poseerla.
- Un hechizo consiguió que el huerto cerrado pasase a ser huerto de delicia para los amantes.
- Sin embargo, el paseante, que ha estando practicando el arte de la cetrería, sabe que es difícil que un
- ave rapaz entre en el jardín de un palacio, porque lo que necesita son altos vuelos a campo abierto.
- Por eso se llama caza de altanería. De ahí que interprete el pasaje en clave erótica,
- como el amante que ha entrado en el ameno huerto deseado de la amada en el Cantar de los Cantares y
- en el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, y como preámbulo sensual al rito propiciatorio de la hechicera.
- El escritor que rememora la biografía del licenciado también quiere vivir la noche
- salmantina. Les pide consejo a unas amistades del lugar que le acompañan al pub Camelot para
- empezar. El local de fiestas ocupa una parte del antiguo convento de las Úrsulas: el ábside es el
- escenario y la nave la pista de baile. El público de estudiantes y extranjeros bebe copas rodeado
- de una decoración que pretende ambientar el mundo del rey Arturo. Aunque el aprendiz de bohemio no
- acaba de ver -y no es por falta de imaginación- a las monjas y a los caballeros tomando chupitos
- en su mesa redonda. El grupo veterano pide unos gin-tonic. El camarero se los prepara a la moda y,
- para justificar su precio, se tira un buen rato cargándolos de tropezones
- frutales que le dan apariencia de un gazpacho. Los cócteles del Camelot son peccata minuta
- comparados con los “filtros de amor” que ve consumir en los tugurios visitados durante la
- ruta de la movida. Nada más que ahora se llaman pastillas, maría, burundanga, éxtasis, cristal...
- Al rato, el explorador del sábado noche nota en los “hechizados” los mismos
- efectos que los afrodisiacos del siglo de Oro. Son, pues, síntomas parecidos a los que tuvo el
- licenciado tras morder el membrillo envenenado. Sólo que, en lugar de desatarle la pasión por la
- cortesana, le produjo una locura vítrea, esto es, creerse que era de vidrio.
Una enfermedad del alma: la locura vítrea
- Al día siguiente, el viajero vuelve al huerto solitario de La Celestina.
- Sentado en un banco sombreado desde el que se ve la catedral relee el libro Castilla de Azorín,
- donde el autor imagina que Calisto y Melibea no tuvieron un trágico final. Al contrario:
- se casaron, fueron felices y vivieron entre dulces coloquios de amor. Dieciocho años después de su
- encuentro, la escena se repite en la huerta de su casa solariega, esta vez encarnada en su hija
- Alisa y sin celestineo alguno. Es así de libre cómo le gustaría al licenciado el arte de amar,
- a las mujeres y a los libros, sin filtro de por medio que le hechizase. Al modo que le
- gustaba a Cervantes: ¡amar a su libre albedrío! El licenciado permaneció seis meses en cama,
- debatiéndose entre la vida y la muerte y consumiéndose hasta los huesos,
- sin que los doctores atinaran a recuperar su salud previa al envenenamiento.
- De resultas, Tomás no quería que nadie se acercase ni mucho menos que le rozasen,
- pues pensaba que se rompería. Cuando alguien intentaba calmarlo y hacerle entrar en razón,
- reaccionaba gritando, tirándose al suelo y desmayándose durante horas. Sin embargo,
- lo asombroso del caso es que el licenciado en su delirio se había trasmutado en carne de cristal,
- pero su espíritu adquirió el ingenio transparente del vidrio.
- En realidad, este tipo de demencia no surgió con el malhadado Tomás, sino que había aparecido en muchos
- tratados médicos de la Europa moderna. Entraba dentro de lo que por entonces se llamaban las
- enfermedades del alma cuya principal dolencia era la melancolía. La enajenación de los personajes de
- don Quijote y del licenciado Vidriera enlaza con los ejemplos de Sebastián Brant en su obra La nave de
- los necios (publicada en 1494), y la sátira de Erasmo de Rotterdam en el Elogio de la locura
- (de 1509). Esta galería de enfermos mentales fue ilustrada magistralmente por los grabados de
- Hans Holbein y las pinturas de El Bosco. Ahora bien, los casos concretos de locura
- vítrea menudean desde el Renacimiento hasta que empiezan a ser excepcionales tras la revolución
- científica previa a la Ilustración. Carlos VI de Francia, que reinó a comienzos del siglo XV,
- padeció este desarreglo recluido en sus aposentos y envuelto en mantas. Lorenzo Selva, en su libro
- Della metamorphosi del virtuoso (publicado en 1582), habla de un paciente que se consideraba un vaso de cristal.
- Y Tommaso Garzoni, en su Tratado de las diversas enfermedades (de 1583), se hace eco de un tipo
- que también pensaba que era cristalino y se fue a Murano para que le moldearan como una garrafa.
- La misma patología es citada por René Descartes, en sus Meditaciones metafísicas (de 1641),
- lo atribuye al efecto de un vapor melancólico que trastocaba la visión que el cerebro del
- enfermo tenía de sí mismo. Sin ir más lejos, la hermana de Richelieu, madame de Brézè,
- tampoco se atrevía a sentarse en sillas de madera porque se consideraba de cristal.
- Ahora bien, el testimonio psiquiátrico más cercano que pudo oír o leer Cervantes provino de su amigo
- Antonio Ponce de Santa Cruz, médico de cámara de Felipe III durante su estancia en Valladolid. Este recogió
- un caso de locura vítrea referido por su padre durante su estancia en París. Es probable que al creador del
- Quijote o bien se lo contara el hijo del galeno, o bien lo escuchara en los mentideros cortesanos
- de Valladolid y de Madrid. “En la Academia de París -escribió el doctor Alonso- cierto preceptor mío
- cuidaba de cierto ilustrísimo varón melancólico que se creía que era un vaso de cristal.
- El médico le aconsejó que reposase y durmiese en una cama hecha de paja para estar seguro.
- La idea se la habían inspirado los mercaderes de vasos de cristal que,
- viajando por lejanos países para venderlos, los transportaban entre heno para que no
- chocasen y se rompiesen. El desenlace de esta historia difiere de la de nuestro licenciado,
- pues el enfermo, ante el espanto que le causó un incendio en el pajar, sanó de repente.
- De las obras de Cervantes se deduce que estaba al día sobre el discurso médico en la España
- del Siglo de Oro. No sabemos si leyó el primer tratado de psiquiatría que fue El libro de melancolía
- del español Andrés Velázquez (publicado en 1585). Pero sí era consciente de que la sociedad mantenía
- una actitud ambigua frente a estos "espíritus destemplados": les marginaba, arrojándoles a la
- deriva del río de la vida, y les atraía porque, en el fondo, pensaban que eran hondamente sabios.
- Pero, sobre todo, conoció de primera mano el Examen de ingenios, una obra del doctor Juan Huarte
- de San Juan, donde había expuesto la “teoría de los humores”, que tuvo una exitosa acogida en
- los círculos académicos europeos. De acuerdo con ella, la constitución física estaba determinada
- por el equilibrio de cuatro cualidades: seca, húmeda, fría y caliente. Estos elementos,
- junto a otros tantos humores del cuerpo, condicionaba el temperamento o manera de ser:
- la sangre, la flema, la bilis amarilla que producía el cólera, la bilis negra producía
- la melancolía. De ahí que los rasgos físicos de don Quijote coincidan con la definición tradicional
- del individuo colérico y los del licenciado Vidriera con el ingenio de su lucidez mágica
- El escritor de esta desventura de Tomás Rodaja concierta una cita con el área de psiquiatría
- de la Facultad de Medicina. Pregunta a algunos catedráticos sobre la locura
- vítrea en la actualidad. Le responden que, excepcionalmente, aún hay enfermos mentales
- que temen romperse en mil pedazos al mínimo golpe. A esta patología la llaman el síndrome
- del cristal y está causada por la disociación psicológica entre la imaginación y la realidad.
- Unos doctores creen que surgió al mismo tiempo que lo hizo el cristal, que entonces,
- en el Siglo de Oro, fue visto como un material mágico, pues, si la historia del vidrio es antigua,
- los secretos de su fabricación y comercialización corrió a cargo de Venecia en los albores del
- Renacimiento. Otros doctores piensan que siempre ha sido un mecanismo de defensa de las personas
- que se consideran muy vulnerables. Quedémonos con el loco de vidrio que,
- merced a su sutileza, sólo dice la verdad. Seamos por un momento ese loco sabio.
A la fineza del vidrio, la agudeza del ingenio
- Un sol jubiloso baña de oro viejo las piedras de Salamanca. Sus rayos ruedan tejados abajo hasta
- las entretelas desperezadas de las calles. Sus luces visten las fachadas de labranza plateresca.
- Despiertan los sentidos. Alegran las miradas. La primavera ha venido, que decía el poeta,
- y todos sabemos cómo ha sido: bajo los fulgores púrpuras que estallan en el azul celeste.
- El viajero, que acaba de leer el pasaje en el que Tomás se ha convertido en Vidriera, va rumiando
- la viveza de sus opiniones mientras se acerca a la Casa Lis. Entrar en este museo modernista,
- de Art Déco como figura en su nombre, es abrir un libro de maravillas iluminado por objetos,
- muebles, joyas y música callada. Es el coqueteo favorito de la Belle Époque entre el hierro y el
- cristal con la luz como árbitro de la belleza.
- Su mirada se agudiza a través del cristal y el viajero se da cuenta de que el licenciado
- de Murano y los vidrios de Tiffany comparten el esplendor de la lucidez.
- A la finura del vidrio, piensa, le corresponde la agudeza del ingenio.
- Al licenciado Vidriera le empezaron a seguir los vecinos -niños y adultos,
- hombres y mujeres- “por oírle reñir y responder a todos”. En ese estado de enajenación dio
- rienda suelta a todo lo que había aprendido durante sus estudios y sus viajes por España,
- Italia y Flandes. Y lo hizo encadenando sentencias de humor satírico sin parar. Se trataba de unos
- juicios afilados propios de un hombre de cristal, Este recurso literario a los refranes, proverbios, dichos
- pullas y moralejas procedía de una comunicación oral que estaba muy viva en el Renacimiento.
- No en balde, cuando leemos a Cervantes, parece que nos está contando
- un cuento. El padre de don Quijote y los escritores del Siglo de Oro habían consultado
- recopilaciones de aforismos que hundían sus raíces en máximas griegas y romanas.
- De forma que, cuando el licenciado Vidriera llamaba a las prostitutas “las huestes del
- ejército de Satanás” y al burdel “el mesón del Infierno”, las gentes sonreían. O cuando
- aconsejaba al marido engañado por su mujer que estuviese agradecido por haberse librado de ella,
- o que para mantener la paz en casa lo mejor es dejar que mande la esposa,
- el público le reía las gracias y elogiaba su agudeza de ingenio.
- La risa grotesca resonaba ya en las novelas picarescas y se disparataba en las obras Gargantúa
- y Pantagruel de Rabelais. Esa expresión cómica formaba parte del vocabulario de la plaza pública,
- definido por Mijail Bajtin en su obra La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento (de 1970),
- cuya culminación era la fiesta carnavalesca: “El carnaval es la segunda vida del pueblo –decía-,
- basada en el principio de la risa. Es su vida festiva. Y la fiesta es
- el rasgo fundamental de todos los ritos y espectáculos cómicos desde la Edad Media”.
La estancia en Valladolid
- Las noticias acerca de las brillantes respuestas de Tomás corrieron como la pólvora por todo
- el reino de Castilla. Enterado del caso un aristócrata de la capital, le pidió a un amigo
- salmantino que lo enviase a Valladolid, pues tal era la nueva sede de la corte desde el año 1601.
- El duque de Lerma, valido del monarca, convenció a Felipe III de las supuestas ventajas del cambio.
- En realidad, ocultaba un plan de especulación urbanística, pues había comprado casas y terrenos
- a bajo precio antes del traslado real, cuyo valor se disparó en el mercado enriqueciendo
- al ministro y a sus amigos. Vemos, pues, que los comisionistas y lo que coloquialmente llamamos
- los “pelotazos” se daban ya en el capitalismo mercantil y no son exclusivos de nuestro tiempo.
- Al cursarle la invitación el caballero salmantino, Vidriera respondió: “Vuesa merced me excuse con
- ese señor; que yo no soy bueno para palacio, porque tengo vergüenza y no sé lisonjear”.
- Esta visión negativa de la ciudad seguía la estela del tópico literario creado en la antigüedad
- por Horacio y Virgilio y al que conocemos con el nombre de “menosprecio de corte y alabanza de aldea".
- Este es el título del libro de Antonio de Guevara, consejero del emperador Carlos V,
- quien lo resucitó con éxito en la Europa del siglo XVI. Contraponía así los vicios
- de la urbe a las virtudes del campo, la corrupción a la beatitud, “la lisonja”
- a la adulación, “la vergüenza” o buen carácter. No obstante, al bueno del licenciado le pudo la
- curiosidad y, protegido en banastas de paja como se transportaban los vasos, marchó por el camino
- real desde Salamanca a Valladolid. Alojado en la casa del noble anfitrión que le había reclamado,
- “le dejó salir por la ciudad, bajo el amparo y guarda de un hombre de confianza”.
- En unos días se hizo famoso, le seguían los adolescentes y, a cada paso, le hacían
- preguntas los vecinos, a las que respondía con una finura nunca vista en la ciudad.
- Ahora bien, la intriga palaciega del duque de Lerma que convenció a Felipe III de la necesidad
- de trasladar la corte, sólo supuso un triunfo provisional de la ciudad del Pisuerga.
- Si el soberano se embolsó los 400.000 ducados que donó el ayuntamiento para obtener la sede de la corte,
- el valido, una vez que hizo fortuna, aceptó la contraoferta de la villa de Madrid.
- De esta forma, podemos acotar la estancia del licenciado Vidriera en Valladolid entre
- los años 1601 y 1606, los que le duró la capitalidad del Imperio hispánico.
- A fines de 1604, el propio Cervantes, mientras ultimaba El Quijote, se trasladó a vivir allí
- siguiendo el ansiado mecenazgo que deparaban los nobles cortesanos. En los mentideros de la plaza
- mayor coincidió con Góngora, Quevedo y Suárez de Figueroa, entre otros escritores de prestigio.
- Su paso por la ciudad tuvo más sombras que luces. Empezó bien con el éxito fulgurante
- que supuso la publicación de la primera parte del Quijote. El boca a boca hizo que durante
- los festejos por el nacimiento del príncipe Felipe, el futuro Felipe IV, hubiese una
- representación con dos actores disfrazados de don Quijote y Sancho. Esto demuestra lo rápido
- que se popularizó la novela como un libro de humor sobre las locuras de un hidalgo manchego.
- Sin embargo, poco le duró la alegría al escritor, porque en la noche del 27 de
- junio de 1605 el caballero navarro don Gaspar de Ezpeleta, fue herido mortalmente delante
- de las casas donde vivía su familia. El juez del caso hizo detener a todos los vecinos
- y, aunque los puso en libertad sin cargos, durante el interrogatorio revelaron que a las hermanas
- de nuestro autor las motejaban Las Cervantas por ejercer una especie de prostitución encubierta.
- Al final, tanto el escritor como su personaje de vidrio, abandonaron Valladolid cargados de
- amargura. Y, aunque repitieron suerte en Madrid, tampoco hallaron el acomodo que
- buscaban y la vida les negó un final feliz. El viajero, que ha estado leyendo la novela
- cervantina a la sombra del parque de Campo Grande, se acerca a la auténtica casa de Cervantes en la
- calle del Rastro. Hoy es un museo embellecido por un jardín, una fuente y la fachada del antiguo
- Hospital de la Resurrección. Pero si la desnudamos de su mobiliario historicista, si pensamos en que
- la familia Cervantes vivía hacinada en un cuarto, nos daremos cuenta de su pobreza de solemnidad.
- Las viviendas de este barrio habían sido construidas por encargo del apoderado municipal
- Juan de las Navas. Un funcionario influyente que también era administrador del matadero,
- situado en el cercano ramal del río Esgueva, donde se ejercía el oficio maldito de los carniceros,
- que, al estar relacionado con la sangre y el cuero, siempre se alejaba de las poblaciones.
- Es probable que en ese cuchitril escribiera Cervantes el cuento del Licenciado Vidriera. No lo podemos
- saber. Pero es seguro que pasó las mayores estrecheces de una vida ya de por sí ajetreada.
La sociedad estamental
- El viajero se recrea en los soportales de la Plaza Mayor de Valladolid.
- Un modelo cívico para las posteriores plazas de Madrid y Salamanca. Desde este
- obligo urbano siempre visita los palacios de Vivero y de Pimentel, donde nació Felipe II,
- el magnífico museo de escultura en el Colegio de San Gregorio, donde le reciben unos salvajes
- en la fachada que actuaban en las fiestas cortesanas, y la Casa de Cervantes en la
- antigua calle del Rastro. El escritor conoce bien esta ciudad apodada Pucela. En uno de sus
- cuarteles ejerció las armas después de cursar las letras en la Universidad de Madrid y, al contrario
- del licenciado Vidriera, volver a profesar la escritura y la docencia en la Villa y Corte.
- Es Valladolid una ciudad moderna muy alejada de la calificación de las “pes” que le hizo Enrique Cock,
- un cronista católico exiliado de la Holanda calvinista, que a mediados del siglo XVI la
- definió como un nido de "pes" (pícaros, putas, pleitos, polvos, piedras, puercos, piojos y pulgas).
- Nada nuevo bajo el sol en la Europa de esa época, pues, salvo excepciones -Florencia, Venecia,
- Amberes, Lyon…-, la pulla despectiva se podía aplicar a casi todas las urbes de otros reinos.
- El caso es que el licenciado Vidriera, en el transcurso de sus paseos por la populosa acera
- de San Francisco que morían en la Plaza Mayor, iba sentenciando a las profesiones por las que le preguntaban.
- Los buenos pintores debían imitar a la naturaleza, respondía de buen grado, de acuerdo
- con el canon renacentista. Los libreros abusaban de los autores cuando compraban el privilegio de
- un libro. Así le pasó al propio Cervantes con el pillo de Juan de la Cuesta y su imprenta de
- la calle de Atocha. Al paso de unos azotados por la justicia aconsejaba apartarse no fuera que
- se escapase algún golpe para los mirones. De los portadores de sillas de mano advertía que
- conocían los secretos más íntimos de sus señoras. El escritor hace un alto para recordar cómo era
- la sociedad de la España del Siglo de Oro. La teoría estamental que venía de la Edad Media la
- dividía en tres estados: dos privilegiados (nobleza y clero, que no pagaban impuestos o pechos)
- y otro pechero, el tercer estado, que sí tributaba. No obstante, esta dicotomía oficial entre señores
- y vasallos, en la práctica era más compleja. En la obra de Cervantes tenemos un retrato
- fiel de este orden estamental. Ahora bien, con una gran diferencia entre El Quijote y El licenciado
- Vidriera. En la historia del caballero andante el clero sólo aparece de soslayo en la persona
- del cura amigo de don Quijote y de algunos frailes transeúntes que se cruzan en su derrota.
- La nobleza está polarizada entre unos duques bromistas y unos hidalgos famélicos.
- En el tercer estado, ya de por sí un batiburrillo de grupos sociales que sólo tenían en común su
- obligación de pagar impuestos, tampoco se detalla al completo, está ausente la burguesía dedicada
- a la carrera de Indias desde Sevilla y los grupos socio profesionales de la Villa y Corte.
- En realidad, el protagonismo lo encarna el pueblo rural de Castilla la Nueva,
- desde los labradores acomodados a los modestos campesinos como Sancho. Y, sobre manera,
- las personas que viajan por La Mancha: pastores trashumantes, arrieros, mercaderes, cuadrilleros,
- pícaros, galeotes, delincuentes y marginados. Por eso, más que la imagen social de toda la España
- barroca, el cronista piensa que Cervantes describe “la sociedad de los caminos”.
- Por el contrario, en El licenciado Vidriera aparecen las clases urbanas, desde la corte
- de Valladolid, a la ciudad universitaria de Salamanca, la burguesía italiana, los tercios de
- Flandes, las profesiones liberales y los oficios artesanos. En este sentido, Cervantes conocía que
- la aristocracia, además de los altos cargos en la administración y el ejército, reservaban para sus
- hijos segundones los destinos que enumeraba este proverbio: “Iglesia, mar y casa real”.
- La Iglesia era la carrera más propicia para el ascenso social, cuyos modelos
- a seguir fueron el cardenal Cisneros y fray Luis de Granada, hasta que empezaron a
- exigirse estatutos de limpieza de sangre. El mar era un término polisémico, pues lo
- mismo podía referirse al gran comercio con América y Filipinas, a armadores de flotas mediterráneas,
- a corsarios que solicitaban patente a sus monarcas naturales o al Gran Maestre de la Orden de Malta
- para combatir a los piratas berberiscos. La Casa Real, por fin, aludía a aquellos
- que desempeñaban oficios palatinos, pero como muchas veces se exigía verificar su nobleza,
- las mejores recompensas se daban entre el alto funcionariado, del
- tenor de secretarios, magistrados y consejeros. La aspiración de los privilegiados a llevar un
- modo de vida noble, esto es, sin trabajar, se extendió entre todos los súbditos.
- De ahí que los arbitristas, los pensadores que buscaban soluciones o arbitrios a los
- problemas del Imperio hispánico, criticasen esta ociosidad que arruinaba a la República Cristiana.
Sentencias de oficios viles y mecánicos
- El licenciado es consciente de la división de profesiones en las ciudades por las que pasa:
- las universitarias, las eclesiásticas, las burocráticas, las médicas y
- los oficios mecánicos (donde se trabajaba con las manos), así como los oficios malditos (relacionados
- con la sangre, la carne, los tintes y los desperdicios) que se desplazaban a las afueras de las ciudades.
- Comienza arremetiendo contra los trabajos ambulantes que, al implicar desplazamientos
- entre poblaciones, convierten a sus empleados en asociales. Se queja de que le engañaron cuando
- alquiló una acémila durante una jornada, “pues todos los mozos de mulas tienen su punta de
- rufianes y cacos”, como nos sigue sucediendo hoy día con los taxistas de medio mundo.
- La vida “extraordinaria” de marineros, carreteros y arrieros, indisciplinados
- y blasfemos, hace que les tilde de “gente inurbana”, pues pasan más tiempo en el camino
- y en el mar que entre personas civilizadas. De los sastres, los zapateros y los pasteleros,
- Vidriera dice que la mayoría falsifica sus productos en la calidad y en el precio.
- A los que habría que añadir la mala fama de los panaderos que manipulaba el peso del pan,
- de los bodegueros que aguaban el vino y de los mesoneros que daban “gato por
- liebre” en las comidas, sobre todo a los forasteros que estaban de paso.
- Estas observaciones recogen unas malas prácticas que eran habituales en la vida cotidiana.
- La ráfaga de críticas se acelera hasta que el licenciado recobre la razón. Un letrado que
- vestía hábito y manteo para lucirse es probable que “no tuviera ni el título de bachiller”.
- Muchos espadachines eran presuntuosos porque “querían reducir a demostraciones matemáticas
- los movimientos coléricos de sus contrarios”. Le sacaban de quicio los caballeros maduros
- que se teñían las barbas: “jaspeadas y de muchos colores, culpa de la mala tinta”.
- Tenía ojeriza a las dueñas melindrosas “que hablaban con más repulgos que sus tocas”.
- Al paso de un entierro, el licenciado dijo de las iglesias que “eran campos de batalla,
- donde los viejos acaban, los niños vencen y las mujeres triunfan”. Y así día tras día, durante su
- callejear, Vidriera iba sentenciando los oficios y los actores de ese teatro del mundo que era la
- sociedad del Barroco. No en balde los decorados del corral de comedias se llamaban “apariencias”.
- Precisamente, los únicos elogios de Vidriera los reserva para el teatro, aunque distingue entre
- los titiriteros y las gentes de mundillo teatral. Aunque ambos tipos hacían giras con las obras que
- representaban, a los vagabundos de los títeres les echa en cara “mil males”, sobre todo que se
- burlaban de los temas bíblicos. Cervantes dejó constancia de este recelo en el famoso capítulo
- sobre el retablo de Maese Pedro que destroza don Quijote. En cambio, le fascinaban los corrales de
- comedias, donde llegó a estrenar su obra La Numancia y Los tratos de Argel, y por ver sus funciones se
- ausentaba de Esquivias poniendo a su mujer la disculpa de hacer recados en la Villa y Corte.
- Por el contrario, de los actores y actrices opina que deben ser gentiles, hablar con propiedad,
- tener buena memoria y desvivirse por contentar al público: “con su oficio (dice) no engañan a nadie,
- pues por momentos sacan su mercaduría a la plaza pública, al juicio y a la vista de todos”.
- A los empresarios, que entonces se llamaban “autores”, les reconoce el esfuerzo para
- ganar lo suficiente en una temporada como para poder estrenar en la siguiente. Todos ellos:
- son necesarios en la república, como lo son las florestas, las alamedas y las vistas de
- recreación, y como lo son las cosas que honestamente recrean”. Parece evidente
- que a Cervantes le apasionaba el teatro como le apasiona al escritor de los pasos de Vidriera.
- El cronista de las andanzas del licenciado piensa que el capital mercantil se había
- desarrollado en el siglo XVII en toda Europa y aun en el Nuevo Mundo a despecho de católicos y
- puritanos. Y le vienen a la mente aquellos versos acerados de Francisco de Quevedo:
- “Porque pues da calidad al noble y al pordiosero,
- poderoso caballero es don Dinero…”
La mala fama de los médicos
- Tampoco las profesiones liberales escaparon a los juicios satíricos del licenciado Vidriera.
- Las que salieron peor paradas fueron la medicina y la justicia.
- Cervantes ya advirtió sobre los médicos “curanderos que actuaban a la vez de barberos, sangradores
- y algebristas”. Y debido a sus continuos pleitos, excomuniones y estancias en la cárcel conoció la
- ley vigente y pudo valorar su aplicación por los jueces, llegando a la conclusión de que
- “la codicia rompe el saco y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada”.
- El escritor de los viajes del licenciado decide ir por partes. Primero la salud del
- cuerpo y después el castigo de los delitos y las penas. Los médicos en la España del Siglo de Oro
- fueron tratados mal por la opinión popular, a los que lanzaban motes tan hirientes como
- “matasanos” y “emisarios de la muerte”. La sátira a los médicos se extendía
- a los boticarios, los cirujanos y los barberos. El licenciado Vidriera acusaba
- a los predecesores de los farmacéuticos de falsificar la composición de los remedios.
- En cuanto a cirujanos y barberos, muchas veces se fusionaban en la figura del “cirujano sangrador”,
- que lo mismo aplicaba sanguijuelas, que cortaba el pelo o sacaba dientes. El mismo
- padre de Cervantes, de nombre Rodrigo, ejerció este oficio, mal considerado y peor retribuido,
- lo que le acarreó penurias a la familia y cambios de vecindario abriendo sin éxito una
- consulta tras otra. Por cierto, que el logo de las peluquerías, una barra con colores rojos y
- blancos, viene del tronco de madera donde se ponían a secar las toallas blancas manchadas
- con hilos de sangre tras la extracción de las muelas. Una de las críticas más comunes a los médicos era
- que trataban cualquier enfermedad sangrando siempre a los pacientes. Otro reproche a los
- doctores del siglo XVII aludía a sus creencias fantásticas que rozaban la superstición.
- Entre ellas estaba la fe que algunos tenían en la calidad sanadora de las piedras preciosas,
- sobre todo para curar los casos de envenenamiento, lo que suponía retroceder hasta la Edad Media y
- a libros como el Lapidario de Alfonso X el Sabio. De resultas, muchos médicos llevaban
- en los dedos anillos con una piedra engastada con la que ungían a los enfermos. Así también,
- cuando llegaban esmeraldas a Sevilla en la flota procedente de América, una porción de
- estas piedras se destinaba a la farmacia real. Del mismo modo, era opinión muy generalizada
- que los médicos estaban más preocupados por ganar dinero que por curar a los enfermos.
- En realidad, la medicina española había vivido en el Renacimiento uno de los momentos más brillantes
- de su historia. Apartándose de la corriente islámica, motejada de “bárbara” por su corrupta
- traducción de las ciencias clásicas, y bajo la autoridad de Galeno, surgió el movimiento del
- “humanismo médico”. La imprenta fue su vehículo, la universidad su cátedra, la revisión de los
- textos su método y los comentarios filosóficos sobre la naturaleza de la medicina sus logros.
- Tan sólo el oscurantismo de la Contrarreforma empañará esta pujanza de la materia médica en
- el tránsito al Barroco como refleja su crítica en la novela cervantina.
- A partir de los Reyes Católicos la corona tuteló la formación universitaria de los
- futuros doctores y el ejercicio profesional de la medicina. Desde 1563, los futuros médicos cursaban
- un bachillerato en artes como paso previo para ingresar en la Facultad de Medicina,
- donde deberían dar fe de haber escuchado las tres cátedras de Hipócrates, Galeno y Avicena.
- En ningún otro país de Europa se exigían tantos requisitos para estudiar la ciencia médica.
- La carrera de medicina en la España áurea tenía una duración de cuatro a seis años.
- Después del grado, la práctica médica se iniciaba al servicio de un doctor reputado,
- lo que permitía, a la vez que un aprendizaje clínico, prepararse para el examen que otorgaba
- licencia para ejercer. A fin de superar esta prueba, el aspirante estudiaba como manual el
- Método Meden di de Galeno, exponiendo su argumentación en latín ante un tribunal,
- que le hacía preguntas y le observaba en su visita a la sala hospitalaria.
- Si aprobaba, recibía el título de nomine discrepante, que daba legitimidad a sus estudios.
- La vestimenta, dada la importancia del traje en la sociedad barroca, era ritual y venía a
- ensalzar el espíritu elevado de la medicina. Los profesores más prestigiosos, en su mayoría
- humanistas de honda formación filosófica, portaban traje oscuro, de cuello alto blanco y rizado,
- así como bocamangas pequeñas. En cambio, los facultativos más modestos usaban un atuendo
- similar al de los tipos populares, a base de chaleco, casaca y calzones cortos. La misma
- distinción profesional llevaba a los superiores a censurar los modos y maneras de los inferiores.
- De ahí que los médicos consagrados reprochasen a los cirujanos llevar un anillo de esmeralda
- en el pulgar como objeto curativo y a los barberos romancistas hablar la jerga del estado llano.
- A pesar de la vigilancia de la Inquisición abundaban las celestinas y los curanderos.
- Estos se defendían jurando que sólo trataban a los enfermos cuando el médico no podía llegar
- a tiempo, lo que les exculpaba ante el peligro de muerte del paciente. Tampoco eran perseguidos con
- saña a causa de su gran demanda popular. En el fondo subyacía un prejuicio profesional,
- pues muchos doctores se negaban a atender a pobres vergonzantes y a acudir a barrios marginales,
- en los que no les iban a pagar la dieta y sí podían propiciarles algún susto. De tal manera
- que donde no llegaba la medicina de los médicos lo hacía la experiencia de los curanderos.
- Ahora bien, habría que distinguir entre el descrédito popular que tenía la medicina en
- nuestro país y el prestigio de algunos doctores en universidades y cortes de
- toda Europa. En este sentido, entre los médicos imperiales que ejercieron durante el reinado de
- Carlos I, sobresale Luis Lobera, inseparable del emperador en sus viajes; y, sobre todo,
- el médico del siglo fue el insigne Andrés Laguna, traductor al castellano de la Materia Médica de
- Dioscórides de Anazarbo, que pasa por ser la obra más importante sobre recursos terapéuticos de la
- antigüedad clásica. Aunque la fama de erudito de este doctor segoviano, anatomista y epidemiólogo,
- se fue gestando como estudiante en París y docente en Alcalá, profesor itinerante por Europa,
- físico de la familia real de Carlos V y médico de cámara de los papas Pablo II y Julio III.
- Es, sin duda, el curricular más brillante de la profesión médica española en el siglo XVI.
- ¿Cómo se llegó a la falta de médicos de prestigio internacional en el Barroco? Una parte de la culpa
- la tuvieron las medidas proteccionistas que, en el campo de la cultura y del control ideológico,
- se tomaron al poco de reinar Felipe II. Cuando concluyó el Concilio de Trento en 1563,
- se prohibió a los estudiantes españoles salir a estudiar a centros extranjeros,
- estableciéndose un “cordón sanitario” en las fronteras para supervisar el tránsito de libros,
- ideas y profesores. Esto no fue óbice para que siguiesen brillando doctores y
- obras con repercusión europea como el libro el Examen de ingenios, del doctor
- Juan Huarte de San Juan, que tanto influyó en el ingenio cervantino.
Las flaquezas de la justicia
- El escritor que recrea la vida del licenciado Vidriera trata
- de dilucidar su opinión sobre la justicia. No olvidemos que estaba orgulloso de su formación
- como doctor en la prestigiosa Universidad de Salamanca “donde su principal estudio fue de leyes”.
- Tampoco que los vínculos de Cervantes con el mundo jurídico son indisolubles de su biografía.
- Una ajetreada existencia como la suya estuvo plagada de litigios judiciales, sucesivos pasos
- por tribunales y cíclicas estancias entre rejas. A pesar de ello mantiene una fe inquebrantable
- en la necesidad de la justicia del Rey y de Dios para que las repúblicas estén
- bien concertadas. Así lo expresa a través del personaje de Preciosa en su novela La Gitanilla:
- “Sé que el corazón del Rey en las manos de Dios mora”. La España del Siglo de Oro estaba regida por unas
- leyes distintas a las actuales. Aquel régimen se basaba en la desigualdad estamental. El nuestro en
- la igualdad ante la ley. Antaño cohabitaban varias jurisdicciones a la vez. Hogaño hay
- una sola: “Todos somos iguales ante la ley”. En la eclosión de las letras y las artes durante
- el Barroco tuvo mucho que decir el derecho, pues los innumerables pleitos entre particulares,
- instituciones y territorios se dirimieron en su mayoría por la vía de los tribunales
- y no mediante la violencia. Es lo que Bartolomé Benassar llamó “la cultura de la negociación”.
- Ahora bien, a pesar de su fe en la justicia divina, Cervantes critica la injusticia y la
- corrupción como una de las lacras más nocivas de su tiempo. De ahí que no emplee una expresión tan
- culta y amable como la de “negociación”, sino que contraponga la indefensión de los humildes
- frente al poder de los ricos, a los que -escribe en su novela Rinconete y Cortadillo- “no les falta ungüento
- para untar a todos los ministros de justicia”. Del mismo sentir era Francisco de Quevedo que, en uno
- de sus poemas satíricos sobre la moda femenina de llevar la frente despejada, hizo esta comparación:
- “La frente de la mujer bella, mucho más ancha que la conciencia del escribano”.
- Al perder la razón nuestro licenciado sólo decía la verdad de las cosas y de
- las profesiones. De toda la jerarquía de empleos en la administración de justicia, consideraba
- a los escribanos la piedra angular de la misma Estas cualidades que le atribuye a los escribanos
- coinciden en parte con los requisitos que se exigían para ganar un hábito de una orden militar
- y para superar los exámenes de limpieza de sangre. Todo lo contrario, opinaba de los alguaciles,
- que “te sacan la hacienda de casa y comen a tu costa”, de los procuradores ignorantes y de los
- solicitadores, a los que compara con los médicos porque siempre llevan ganancia en cada caso.
- La mala fama de los funcionarios de justicia la culminó al hablar de los jueces de comisión
- El desventurado Cervantes sufrió estas arbitrariedades judiciales cuando le
- encarcelaron en Sevilla por delitos fiscales que no le competían y en Valladolid por el asesinato
- de don Gaspar de Espeleta a la puerta de su casa. De ahí que en el discurso de la Edad
- de Oro que don Quijote recita a los cabreros de Sierra Morena anhele la madre tierra pacífica y
- justa que habitaron los primeros hombres: “Allí -dice- no había el fraude, el engaño ni la
- malicia mezclándose con la verdad y la llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos.
- El viajero visita el archivo de la Real Chancillería de Valladolid que,
- junto a la de Granada, fueron los tribunales supremos de justicia durante el Siglo de Oro.
- Le viene a la memoria la parábola de las puertas de la ley, inserta en el libro El proceso de Kafka,
- que nos habla de la futilidad del hombre en su búsqueda de la justicia absoluta.
- Un campesino se presenta ante las puertas abiertas del palacio de la Ley. El guardián le advierte que
- no puede pasar y, si lo hiciese, otros guardianes más severos le detendrían. El rústico se sienta en
- un taburete a esperar. Pasan los años. Pasa la vida. Y cuando está a punto de morir
- le pregunta al centinela por qué nadie ha intentado entrar durante ese tiempo. Y el custodio de la
- Ley le responde: “porque esta puerta era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla”.
- Esta soledad del individuo, esta censura de la ley, seamos letrados o legos, nos da que
- pensar sobre el acceso a la justicia imparcial. Aunque Kafka fuese ya un ciudadano y Cervantes
- un súbdito, la moraleja de la parábola es válida para ambos (ciudadano y súbdito).
- Cuestiona la libertad de elección del hombre ante la omnipotencia del poder.
- Desnuda de apariencias el traje de gala de las instituciones.
- Evidencia la fragilidad de la condición humana ante la voracidad de la Historia.
- Nuestro escritor persiguió en balde el éxito literario en pos del bienestar. Un anhelo más
- que comprensible en quien padeció estrecheces durante toda su vida. Le fue negado en los
- corrales de comedias. Le fue dado a probar con El Quijote, aunque de manera fugaz y regusto amargo,
- merced a las ediciones piratas y a las sisas en las cuentas del impresor.
- En esa espera vana, murió anciano, enfermo y pobre de solemnidad. Le remató, como al campesino
- de Kafka, más que el cúmulo de injusticias y achaques, la jurisdicción del tiempo finito.
- Andando los años, Antonio Machado escribió en versos la misma la lección del:
- “todo pasa, nada queda, pero lo nuestro es pasar”.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones

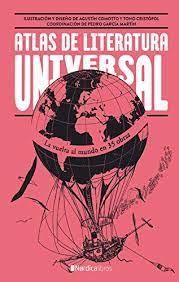







































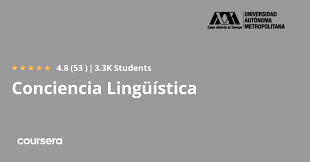

Comentarios
Publicar un comentario